Introducción.
En el desarrollo de la sociedad cubana, la participación, como actividad humana, se encuentra en el centro del surgimiento, evolución y posterior configuración nacional; en un primer momento, como colonia del Imperio Español (1492-1898) y luego con la imposición del modelo neocolonial de Estados Unidos desde 1898 hasta finales de diciembre de 1958.
Destaca en la segunda mitad del siglo XIX, periodo de maduración del pensamiento antimperialista e independentista. Para Hidalgo (2005) las concepciones de José Martí, acerca de las fuerzas de la patria y la manera en que indicaba el pensador, debían agruparse bajo métodos democráticos que hicieran viables la acción común. Por otro lado Guzmán (2017) indica que, el independentista llama, a participar activamente con el conocimiento de las leyes de la vida y con los mecanismos democráticos; idea clave de la democracia en los tiempos actuales: la descentralización del poder y la participación con plena conciencia.
En la sociedad cubana el triunfo de la Revolución en 1959, inspirada en estas concepciones martianas, amplió los marcos participativos. Los nuevos retos planteados ante la construcción del socialismo exigían del incremento permanente de una amplia actividad participativa de las masas, al tiempo que diluía la frontera divisoria entre lo público y lo privado en la marcha del proceso revolucionario. Esta convocatoria masiva dio origen a un sistema de organizaciones sociales y de masas, que hoy constituyen la sociedad civil cubana.
Sin embargo, el avance del proceso revolucionario, las consecuencias de la crisis de los 90, el cambio en los niveles de vida, el trabajo, la recreación y otros múltiples cambios, incluidos los del liderazgo histórico ha atraído la atención de los investigadores y entes sociales en torno a la necesidad de introducir nuevos métodos para activar la participación social que requieren los nuevos tiempos. Ese incremento es demandado, además, por el proceso de actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el perfeccionamiento de la administración del Estado, el cambio en el marco jurídico y condicionantes inusuales como la pandemia de Covid-19 que enfrenta nuestra sociedad. Estas cuestiones conceden actualidad y pertinencia al tema de la participación social.
La revisión bibliográfica indica que en la primera década del siglo XXI y hasta mediados de la segunda las publicaciones en torno al proceso de la participación social fueron numerosas. Generalmente los autores, desde diversos campos de conocimientos aportan definiciones acerca de cómo entender la participación social, sus principios, formas, características, etapas, ámbitos de expresión, etc. En Cuba, el énfasis de las investigaciones se ha centrado en dos direcciones fundamentales: la participación política y la participación comunitaria, especialmente, esta última, asociada al desarrollo social y local. Por eso el ámbito municipal es el escogido en esta investigación. Por otra parte, autores como Valdés (2009); Iglesias y Jiménez (2017); Vázquez et al., (2018) y Jiménez et al., (2021) distinguen una concepción liberal, dominante en las investigaciones acerca de la participación social, ciudadana, política o comunitaria y otra concepción para la transición socialista que es la que ellos adoptan y la cual compartimos.
Sobre el concepto participación social.
La participación social es un tema recurrente en la actualidad. La preocupación por su incremento en calidad y cantidad se ha convertido en objeto de investigaciones sociales, entre las que se distinguen las sociológicas, psicológicas, filosóficas, de ciencia política, inclusive las hay antropológicas y médicas. Uno de los aspectos que se destaca en las diversas aproximaciones teóricas es la multiplicidad de conceptos. Los investigadores parten de como entienden el fenómeno de la participación social para realizar sus definiciones conceptuales. La disciplina científica en que se apoya la investigación es una de las condicionantes de las conceptualizaciones.
Los autores, como regla, parten del significado etimológico del término participación. Esto descubre un aspecto interesante y es la dificultad de los estudios de precedencia del fenómeno de la participación, especialmente en épocas en que el concepto de ciudadano y su libertad tenían serias restricciones. Subyacen otras coincidencias en los conceptos. Por ejemplo, en la determinación de los tipos o formas de la participación en la sociedad (ciudadana, política, comunitaria, social); en la evaluación por todos los autores de la relación gobierno – sociedad como esencial en el fenómeno de la participación social y; la coincidencia en los espacios de referencia: nacional, municipal, comunitario. Sin embargo, existen algunas especificidades, pues hay investigaciones que se enfocan en la legitimación mediante la participación y otras, admiten la legitimación, pero incluyen la oposición, con lo cual muestran un ciudadano más activo e independiente respecto a las estructuras gubernamentales. Tales investigaciones no van más allá de un planteo reformista con posibilidades de flexibilización, dentro de la concepción liberal del fenómeno social.
Las investigaciones toman como referencia el ámbito nacional y específicamente el local y no tienen previsto el cambio en el orden sociopolítico mediante la participación social Ramírez (2015). Para Valdés (2009); Iglesias y Jiménez (2017) y Jiménez et al., (2021) un elemento sustantivo es tomar en cuenta en la definición que se adopte las alternativas posibles a la concepción liberal dominante. Por otra parte, el énfasis en el espacio nacional concreta al sujeto participante, el cual está condicionado por tradiciones, costumbres, en síntesis una cultura participativa heredada con la cual puede romper o no y sin cuya comprensión es imposible interpretar las características y alcances de la participación social en estudio. No obstante, la participación social no se reduce al plano nacional. Los procesos globalizadores globalizan al mismo tiempo la participación social, una de cuyas expresiones es el asociacionismo y el voluntariado. Esto es manifestación de una emergente cultura universalista en fuertes nexos comunicacionales inter-naciones.
Por otra parte, los investigadores se apoyan en el articulado constitucional y en las reglamentaciones existentes (Restrepo, 2001) sin tomar en cuenta que en los mismos han tenido un peso importante la historia de las luchas sociales. De manera particular Ligarreto (2018, p. 69) considera que, es asociada también a la mediación y transformación en la actualidad de conflictos armados nacionales en la región Latinoamérica. También se admite que la noción del ciudadano en la actualidad está en construcción y por tanto, eso implica una participación social con nuevas especificidades en un mundo que cambia aceleradamente. Por otra parte se reconoce que las investigaciones nacionales en gran escala sobre participación, no han podido capturar el impacto de las normas locales, parcializando la imagen de lo que verdaderamente impulsa la participación en la política local Lowndes y Pratchett (2006, p. 559). Otro aspecto destacado por algunos autores es la ambigüedad del término (Latapi, 2005). Estamos ante un fenómeno social, necesario, con limitaciones de acuerdo a los ideales sociales y complejo en su contenido. Por sus características debe ser estudiado en un contexto social concreto.
Por tal razón los análisis en Cuba deben tomar en cuenta estas consideraciones. En tal sentido se define para el caso municipal cubano la participación social como el proceso de activismo social, como expresión de la actividad humana práctica tendente a alcanzar objetivos específicos para conservar o transformar la organización de la sociedad en los diversos órdenes (económico, socio-político, cultural) y que supone un posicionamiento respecto a las relaciones de dominación. (Carnero. 2021, p. 7)
El municipio Santiago de Cuba y la participación social.
En la actualidad los municipios no escapan a los impactos generados por la crisis integral del sistema capitalista. Las consideraciones realizadas, por Díaz-Canel y Núñez (2020) señalan que, ello está condicionado por la existencia de tendencias globales que al parecer no harán más que acentuarse en lo adelante (p. 3). La participación social ha estado influenciada por estos efectos, reflejándose de manera directa en el desenvolvimiento de la vida cotidiana en el país y en los municipios en particular, afectando el desempeño activo en los procesos sociales. Las consideraciones realizadas por Jiménez et al. (2021) permiten asegurar que, el municipio cubano es el horizonte más cercano a la realidad de los individuos, es donde se encuentran y materializan las posibilidades de participación real y a favor de su autonomía.
En la localidad debe lograse un equilibrio permanente en el ejercicio del Poder Popular (PP), estableciéndose prioridades, que respondan a los intereses sociales existentes. En este sentido Tejera (2007) consideró al municipio el espacio idóneo para el desarrollo local; que aún requiere, en lo fundamental de: capacidad decisoria a su nivel, independencia administrativa, perfeccionar la participación social en la toma de decisiones y la capacitación de los cuadros locales (p. 92). Algunos de estos elementos propuestos en su momento ya se han incorporado a la praxis social, otros como la participación social en la toma de decisiones y la capacitación de los cuadros locales todavía no han alcanzado óptimos resultados en su implementación. Al mismo tiempo aparecen nuevas cuestiones de orden cultural y axiológico.
Para Antonio et al.,(2015) desde la sociología el desarrollo local es dado como espacio micro, para movilizar las energías y las potencialidades endógenas, definir estrategias de desarrollo y promover actividades creadoras, autosuficientes, con recursos locales, creando sinergias, buscando los apoyos externos posibles, factores estos últimos esenciales a las políticas de desarrollo sustentable (pp. 636-337). El aprovechamiento de todas las potencialidades endógenas existentes en este espacio micro social constituye una premisa para el desarrollo local. Por otra parte, el gobierno central ha traspasado a los municipios atribuciones, funciones, competencias y capacidades que son imprescindibles para poder movilizar las reservas de fuerzas productivas y sociales, como parte de la actualización del modelo económico social. Ninguna de las transformaciones planteadas puede alcanzarse sin la participación activa, inclusiva, protagónica de los sujetos actuantes y colectivos locales.
El municipio Santiago de Cuba integra el territorio de la ciudad del mismo nombre y una serie de poblados periféricos. Se encuentra entre los municipios que más aporta a la economía del país, gracias a una consolidada infraestructura, pues se concentran las empresas principales, direcciones de organizaciones económicas del Oriente Sur cubano y posee un significativo entramado de instituciones de todo tipo. Igualmente atesora una notable contribución a la historia de luchas y sacrificios de la patria.
Sobre ello Benítez et al., (2020) destacan como rasgo distintivo, que es el más poblado del país, con 509 971 habitantes. La población de este solo municipio es mayor a las de las provincias Mayabeque, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Artemisa, lo que lo ha hecho un territorio con requerimientos específicos para su administración (p.4). Villarrubia et al., (2011), señalan que el 16 de noviembre de 1988, tras un riguroso proceso de estudio de las singularidades históricos –sociales y económicas, el Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido aprobó la construcción de distritos (p. 338). La configuración del municipio es diversa y extensa en el orden socio-económico y territorial. De los distritos que lo integran cuatros son urbanos (José Martí Pérez, 26 de Julio, Antonio Maceo y Abel Santamaría y dos suburbanos (René Ramos Latourt y Frank País García). De acuerdo con la complejidad del territorio la participación social adquiere características peculiares. Estas se expresan en la combinación de las vías oficiales promovidas por las estructuras gubernamentales locales, junto a las asociadas a la ampliación del trabajo por cuenta propia, las iniciativas de los ciudadanos y sus organizaciones. Igualmente se suma la multiplicación de otros canales participativos formales y no formales que son expresión de amplios intereses y necesidades de los individuos y colectividades que interactúan en el municipio.
Aspectos de la participación social en el municipio Santiago de Cuba.
El análisis de las limitaciones se centra en tres momentos de la participación social en el municipio: la estrategia de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) con sus estructuras en las comunidades; vitalidad de la estrategia comunicacional en el municipio y el enfoque institucional local del desarrollo.
La estrategia de la AMPP con sus estructuras en las comunidades.
En la actualidad la AMPP y su órgano de administración (PP, 2019b) perfeccionan la estrategia de atención a los Consejos Populares (CP), en función del reconocimiento de las funciones de este último. En este sentido la estrategia se ve limitada por la insuficiente utilización de los diagnósticos locales como punto inicial para cualquier acción de participación social con el objetivo de elevar la cantidad y calidad de vida, económica y social. Las circunstancias actuales, demandan un diagnóstico local que exprese las necesidades de los sujetos y que a la vez caracterice la realidad social estudiada. Al mismo tiempo se exige que los sujetos y la sociedad local, a partir de la clara identificación de las necesidades, puedan atemperar su participación social en función de lograr el cambio a partir de la concepción del desarrollo endógeno.
Para Jiménez et al., (2021) los retos de la participación está atravesada por presupuestos teóricos metodológicos: sobre el papel de los agentes del cambio y la capacidad de generar estrategias participativas inclusivas según el género, la edad, el territorio, el color de la piel, la vivienda/hábitat. Para ello su función debe ser precisa y responder a lo que está normado o forme parte de las nuevas dimensiones favorecedoras de la autonomía otorgada al municipio, debe adecuarse a la diversa y compleja realidad social.
La estrategia de la AMPP en sus relaciones con sus estructuras comunitarias —formales y no formales—, debe asegurar la capacidad participativa de su sociedad y sus espacios asociativos, aprovechando todas las potencialidades instaladas en los espacios existentes de forma creativa e innovadora; como parte de las modificaciones que se introducen al modelo socio-económico; bajo circunstancias sociales, históricas y económicas muy complejas. La Constitución de la República de Cuba señala a los CP, como el eslabón fundamental entre la Asamblea Local y el pueblo. Se destaca su carácter representativo y con la más alta autoridad para el rol asignado. Su objetivo principal es fortalecer la coordinación y el esfuerzo colectivo, promoviendo la participación de la población y las iniciativas locales en beneficio de la comunidad (PP, 2019a, p. 14). Hernández (2014) destaca la débil relación del gobierno local con las instituciones de la comunidad y la falta de mecanismos que potencien la participación de la población en acciones de desarrollo (p. 65). Pese a todo lo avanzado política y legislativamente en el país permanecen carencias que no favorecen las transformaciones que se vienen introduciendo; cuestión que entorpece el proceso participativo en la localidad.
El delegado de circunscripción es un logro y expresión de la democracia cubana, concebido de forma coherente y en contacto directo con la población, formando parte de ella en el ámbito local. Desde un enfoque comunitario respecto al delegado, Carnero (2007) señaló que generalmente se manifiesta la falta de métodos y estilos de dirección que permiten su vinculación directa con la dirección de la AMPP y viceversa, a causa de la mediación que constituyen los CP (p. 63).
Esto ha replanteado la necesidad de comprender la significación e importancia que contiene esta estructura y su papel en el gobierno local, como canal o vía de trasmisión, realización y retroalimentación hasta las bases de la sociedad y, de ellas a las autoridades centrales y sus diferentes instancias, no solo como depositaria pasiva de procesos políticos, económicos y sociales; cuestión que ocurre con frecuencia. En este espacio de interacción social el papel que desempeñan los delegados con la comunidad es de incuestionable valor en el ejercicio de la democracia socialista. En la Constitución de la República de Cuba, se señala como uno de los deberes de los delegados “rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión, conforme a lo establecido en la ley” (PP, 2019a, p. 14). Hechavarria (2017) indica que, el delegado marca la conexión entre el pueblo y el gobierno municipal en tanto por medio de las rendiciones de cuenta que asume frente a sus electores conoce las problemáticas que afectan a la comunidad y las traslada al ente representativo a la vez que gestiona su solución y da respuesta al electorado (pp. 162-163).
En la actualidad se observan insuficiencias en el desempeño de las atribuciones y funciones conferidas al delegado del PP en su relación con electores de la circunscripción, lo que se refleja en la construcción social y la manera en cómo se conducen en ocasiones los procesos participativos en diferentes escenarios. Esto repercute en los estados de opinión generados en grupos de individuos nada despreciables de la población y la evaluación sobre su desempeño en la comunidad. Guanche (2012) considera que, tanto la rendición de cuenta del delegado a sus electores, como la propia actividad del delegado, han perdido vigor y vitalidad siendo objeto de diversas críticas (pp. 69-79).
Constituye una necesidad impostergable que los delegados del PP cuenten con un mayor respaldo para que los resultados alcanzados no dependan de su capacidad individual de liderazgo. Esto podría impedir en gran medida el enorme desgaste que hoy se observa en algunos de ellos. Las cifras porcentuales alcanzadas en la participación ciudadana y política durante el ejercicio del voto en las elecciones para delegados del PP en la localidad son expresión de las carencias presentes. En el periodo 2000-2015 se mantuvieron constantes; sin embargo, a partir del 2015, comienzan a decrecer hasta 88,1 % en el 2017. Se trata en este último año de 45 080 personas que no participaron en el ejercicio de un derecho constitucional. Esta tendencia se constata en la siguiente.
Figura 1.
Título. Elecciones de Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular al cierre del 31 de diciembre 2018.
| Proceso electoral | Electores registrados | Electores participantes | Por ciento de participación. |
| 2000 | 340 874 | 335 356 | 98,4 |
| 2002 | 368 124 | 343 099 | 93,2 |
| 2005 | 372 363 | 351 585 | 94,4 |
| 2007 | 377 791 | 349 803 | 92,6 |
| 2010 | 378 343 | 351 683 | 92,9 |
| 2012 | 383 850 | 370 727 | 96,6 |
| 2015 | 361 541 | 320 370 | 88,6 |
| 2017 | 377 653 | 332 573 | 88,1 |
Nota. Adaptado a partir del Anuario de la Oficina Nacional Estadísticas e Información. (ONEI, 2019). Anuario Estadístico de Santiago de Cuba. http://www.onei.gob.cu/sites/default/files
Sobre el decrecimiento del porcentaje en la votación Duharte (2015) señala que, entre las posibles y nuevas reformas a acometer en la actual etapa de transición socialista en Cuba están: la elevación continua de la autoridad y poder reales −aún exiguos− de los delegados municipales y de los diputados; el perfeccionamiento y ampliación de las formas, vías y mecanismos de participación de la población y de los procesos periódicos de rendición de cuentas, no solo de los delegados ante sus electores, sino de todos los representantes electos (p. 164).La responsabilidad de encontrar métodos, vías, mecanismos creativos que favorezcan la participación social, va más allá de la presencia física en los espacios participativos de la sociedad. El desempeño ágil y eficaz del delegado, el presidente del CP, las comisiones permanentes de trabajo y los grupos de trabajo comunitario integrado, son fundamentales para socializar los temas trascendentes para la nación, la localidad y sus comunidades, las cuales podrían enriquecerlos con criterios y sugerencias que, en ocasiones, no rebasan los marcos formales.
El involucramiento directo en la toma de decisiones locales o comunitarias genera también compromiso social y sentido de pertenencia. En particular Muguercia y Arévalo (2019) destacan como rasgo distintivo, quela participación en sentido general tiende a crear en la sociedad, fuertes y arraigados lazos comunitarios y creadores de identidad colectiva (p. 220). Los municipios son escenario por naturaleza de unificación de objetivos comunes, donde se implementan las políticas públicas nacionales y locales del desarrollo en los cimientos mismos de la sociedad.
La estrategia comunicacional y la participación social en el municipio.
En la actualidad se multiplica de forma acelerada, el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, asociadas específicamente a las grandes empresas del Internet que han diseñado y puesto en servicios las llamadas redes sociales (Ramonet, 2016, pp. 15-16) brindando nuevas oportunidades y planteando retos sociales. Esta realidad ha tenido inevitable repercusión en la localidad santiaguera, llegando a ser una de las prioridades del gobierno. El Partido Comunista de Cuba proyecta como política avanzar, en la creación del Sistema de Información del Gobierno, asegurando el más alto grado de informatización que las posibilidades económicas permitan PCC (2021).
Desde una perspectiva institucional según el PP (2019b) se observan avances en la estrategia comunicacional local, que permite el intercambio con la sociedad, las administraciones, instituciones y organismos en dicho ámbito. En el municipio se concluyó la primera etapa de la presencia del gobierno electrónico como parte del perfeccionamiento de las políticas públicas. De esta forma surgieron espacios participativos públicos del gobierno con la sociedad, como “El Portal del Ciudadano” y las aplicaciones del comercio electrónico, que permiten a las personas interactuar y gestionar servicios básicos en un primer momento, con algunas plataformas digitales de ministerios, instituciones y entidades nacionales, provinciales y locales, entre las que se destacan Transfermóvil, Enzona y Trabajar en Cuba.
Las acciones desplegadas hasta este momento han sido insuficientes, si son comparadas con los propósitos del gobierno central en la informatización del país. Tanto el PP (2019b) y Rodríguez et al., (2018) destacan que el propósito es, lograr en la sociedad un gobierno ágil, eficaz, moderno, electrónico y de inclusión social. En las consideraciones realizadas por Boffill et al., (2015) indican que la gestión de la administración pública local requiere no sólo avanzar en la modernización de sus estructuras, adquisición de infraestructura tecnológica y acometer cambios que cristalicen en un nuevo esquema de relaciones con los ciudadanos y las empresas, sino también impulsar la introducción de dichos cambios en la sociedad para crear un ambiente propicio para el desarrollo de una cultura de innovación y participación social en la solución de los problemas (p. 3). En esta dirección debe continuarse avanzando por las potencialidades que pueden aportarse al desarrollo de la participación social.
En los diferentes medios de difusión masiva existen espacios de interacción y de participación social, insuficientemente explorados, si son comparados con sus potencialidades comunicativas y participativas, todos con presencia en las redes sociales. Se abordan diferentes temas relacionados con las esferas económica, política, cultural, de la salud y el deporte, entre otras, con repercusión para la sociedad. Si bien ellos constituyen fortalezas comunicativas internas por generar una participación social formal y organizada de las instituciones y su sociedad, en algunas ocasiones, no son efectivas para determinadas movilizaciones y convocatorias que se realizan. No obstante, en las comunidades del municipio, se ha podido constatar que se deben diversificar aún más las acciones comunicativas efectivas y no aquellas que generen participación espontánea, impulsiva y no organizada, por un lado y, se requiere elevar la cultura participativa de los sujetos y sus instituciones locales (sociales, económicas y políticas, entre otras).
El enfoque institucional local del desarrollo.
Sobre ello Carnero (2007) indica que, es necesario crear instrumentos que permitan a las personas articular sus necesidades y participar de lleno en la tarea de configurar todos los aspectos de la vida local y adoptar un enfoque institucional del desarrollo en este escenario social (p. 58). En eso se ha avanzado, en análisis hacia el interior del municipio permite reconocer la existencia de instrumentos de articulación de intereses y capacidades individuales o colectivas, sin embargo, pese a los esfuerzos hechos se utilizan de manera insuficiente y formal. Esto se debe, fundamentalmente, a no tener en el enfoque institucional una clara identificación de que la efectividad de la participación social debe tener como base metodológica una clara concepción del desarrollo.
Esto exige ver la concepción del desarrollo referida a las personas y no a los objetos, al tiempo que su medición está asociada al incremento de la calidad de vida y no a la cantidad de bienes que se posean. Naturalmente la calidad de vida depende de la priorización y potenciación de las necesidades humanas fundamentales, las cuales no son las mismas para todas las personas y forman un sistema, en el cual no cabe establecer jerarquías que señalen a unas como primarias y a otras como secundarias. Cualquier necesidad no satisfecha produce pobreza y patologías sociales. Esta concepción no excluye, por supuesto la negación de la importancia de los bienes materiales y espirituales como soporte de la existencia. Por otra parte, en el municipio se necesitan diseñar indicadores que permitan monitorear y evaluar los niveles –cuantitativos y cualitativos- e impactos alcanzados en la participación social.
Retos al incremento de la participación social en el municipio santiaguero.
En correspondencia con las valoraciones realizadas el tratamiento a las limitaciones identificadas plantean una serie de retos al incremento de la participación social para los sujetos, las comunidades y autoridades del municipio. Uno de ellos se encuentra en la necesidad de rediseñar acciones diversas, enfocadas hacia la participación social pro-activa, en constante desarrollo, transformación social y económica, en función de acciones comunicativas de bien colectivo, desde los espacios masivos comunitarios existentes. Tales acciones deben permitir evaluar y monitorear los niveles e impactos de la participación social en la localidad. Ello sería una contribución importante, desde la cotidianidad participativa de los sujetos y sus instituciones al desarrollo de la gestión pública.
Las concepciones acerca del desarrollo, actualización y perfeccionamiento en Santiago de Cuba no se ajustan a los niveles necesarios aspirados. Por tanto, constituye otro reto la articulación de las formas diferentes de pensar y actuar las actividades participativas a escala local. Las limitaciones participativas existentes están asociadas a insuficiencias culturales, económicas y jurídicas, aun cuando existen avances. Por tanto, surge la necesidad de diversificar acciones, espacios asociativos y métodos participativos, que permitan interactuar y socializar los conocimientos de las normas y proyecciones sociales, jurídicas y económicas; especialmente con los actores sociales y económicos locales. La diversidad de estos hace más complejo el logro de su correspondencia con los espacios de influencia existentes. Se trata de poner a la sociedad, sus funcionarios y directivos públicos al ritmo de los cambios introducidos en la localidad, lo cual exige mayor conciencia activa, preparación y liderazgo.
En lo analizado, el factor humano con su creatividad e iniciativa posee una importancia decisiva. Esta cuestión se olvida en ocasiones al evaluar el caso cubano y sus municipios; si se tiene en cuenta la evolución de la tradición de la participación social protagónica en los diferentes procesos sociales y económicos vividos en el tránsito hacia el socialismo.
El proceso de actualización del Modelo Económico y Social Cubano genera un mayor empoderamiento y atribuciones particularmente hacia la localidad; descentralizando y dando más facultades, con la intencionalidad de que se adquiera un alto nivel de autonomía. Esto no significa fragmentación de la sociedad, sino multiplicar y perfeccionar la capacidad de toma de decisiones en el municipio para resolver problemas que afectan la vida comunitaria.
El municipio constituye una opción necesaria y viable para la participación social, proporcionada por las potencialidades territoriales existentes. Se trata de fortalecer la democracia cubana y la credibilidad del proyecto socialista en este escenario social. Se necesita de integración y cohesión social. La principal consecuencia sería la promoción del desarrollo local en el municipio Santiago de Cuba.
Conclusiones.
- En el ámbito municipal santiaguero se expresan insuficiente utilización de las vías y métodos establecidos para el ejercicio de la participación social, manifestándose desviaciones entre las posibilidades reales y la poca efectividad con que se asume por los sujetos, sus instituciones y la sociedad.
- Dentro de los principales retos se encuentra la necesidad de rediseñar acciones diversas, enfocadas hacia la participación social pro-activa, en constante desarrollo, transformación social y económica, en función de acciones comunicativas de bien colectivo, desde los espacios masivos comunitarios existentes y la articulación de las formas diferentes de pensar y actuar las actividades participativas a escala local. Se necesita ganar en organización, aprovechamiento óptimo de los recursos materiales y humanos e incremento del compromiso y la identidad local.
- El incremento de la participación social en el municipio, como resultado de la actualización del modelo económico y social cubano, enfrenta retos decisivos, que son resultado del permanente perfeccionamiento de la democracia socialista. Existe la necesidad desde esta realidad social del establecimiento de indicadores que permitan monitorear, evaluar y medir los niveles e impactos de participación social.
Referencias bibliográficas.
Antonio L, D., Mesa C, J., Martínez T, A., y Expósito G, E. (2015). “El enfoque micro sociológico en los estudios del desarrollo local.”Santiago, 137, 625- 644. https://santiago.uo.edu.cu
Benítez, I., Naranjo, W., y Garzón, G. (2020). “Dinámica demográfica de la provincia Santiago de Cuba: un reto para el desarrollo territorial.”Novedades en Población, 16, 31. 1-17. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1817-40782020000100001
Boffill V, S., Reyes F, R., Calcines D, C., y Luna P, C. (2015). “Gestión del gobierno local con apoyo en el conocimiento y la innovación. Lecciones aprendidas en Yaguajay”. Retos de la Dirección, 9, 1, 201-217. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2306-91552015000100010
Carnero R, O. (2007). El rol de las instituciones sociales como factor de desarrollo comunitario. El caso de la comunidad de Micro Nueve del Distrito José Martí Pérez. (Tesis de maestría). Departamento de Ciencias de la Dirección. Escuela Provincial del Partido, “Hermanos Marañón”. Santiago de Cuba, Cuba.
Carnero R, O. (2021). Concepción martiana sobre la participación social en la República Nueva. “Por el equilibrio del mundo”. Santiago de Cuba. Evento provincial. Filial Sociedad Cultural José Martí, no publicado.
Díaz – Canel B, M. M. y Núñez J, J. (2020). “Gestión gubernamental y ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19”.Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. 10, 2, 1- 10. http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/881
Duharte D, E. (2015). Actualización del modelo ¿solo económico? A propósito de las relaciones entre reformas políticas e irreversibilidad del socialismo en Cuba. Facultad de Filosofía e Historia. 279, Universidad de La Habana, 153-173.http:// http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci php
Guanche, J. C. (2012). La participación ciudadana en el Estado cubano. La Habana. Cuba: Temas de Derecho Constitucional Cubano, 70, 69–79.
Guzmán M, O. (2017). La sociología de José Martí. Una concepción del cambio. La Habana. Centro de Estudios Martianos.
Hechavarria, O. (5 junio de 2017). “El presupuesto participativo un reto para el desarrollo local en Cuba.”Revista Est de Políticas Públicas, Universidad de Chile, Santiago, 5, 157-170. http://dx.doi.org/10.5354/0719-6296.2017.46355
Hernández D, R. (2014). Relaciones del Gobierno con las Gestiones del Desarrollo Local. Consejo Popular Cobre. (Tesis de maestría). Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.
Hidalgo P, I. (2005). Notas sobre democracia y participación popular en la República martiana. La Habana, Cuba: Anuario del Centro de Estudios Martianos. Centro de Estudios Martianos. Vol. 25. pp. 33 – 45.
Jiménez G, R. M; Álvarez Cruz, J. y Hidalgo, López-Chávez, V. (2021). Un enfoque sistematizador a estudios sobre participación y equidad en Cuba. La Habana. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina. Vol. 9, No. (1), 216-232. http://www.revflacso.uh.cu
Iglesias P, M. y Jiménez G, R. (2017). Desarrollo local y participación social. ¿De qué estamos hablando? La Habana, Cuba. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina. Vol.5, (1), 56-68. https:// www.revflacso.uh.cu.
Latapi S, P. (2005). La participación de la sociedad en la definición de políticas públicas de educación: el caso de Observatorio Ciudadano de la Educación. Perfiles educativos, 2005, (27)107, 7-39. http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v27n107/n107a02.pdf
Ligarreto, L, M. (2018). Participación social y potencia transformadora. Rev. Colomb. Soc. y Sigma, 41 (Suplemento), 45-80. http://doi:10.15446/res.v41iniSupl.65885
Lowndes, V. y Pratchett, L. (2006). Understanding Citizen Participation in local government-and how to make it work better. CLEAR. United Kingdom. Montfort University.
Muguercia M de O, F. M y Arévalo Zurita, M. (2019). “Participación social para el desarrollo local. El caso del municipio de San Luis”. Interconectando Saberes. 4, Número Especial, 213-231. http://doi.org/10.25009/is.v0i0.2619
Oficina Nacional Estadísticas e Información. (ONEI, 2019). Anuario Estadístico de Santiago de Cuba. http://www.onei.gob.cu/sites/default/files
Partido Comunista de Cuba. (PCC, 2021). Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026, 57-84. https://www.pcc.cu/sites/default/files/tesis-resoluciones/2021
Poder Popular. (PP, 2019a, 10 de abril). Constitución de la República de Cuba. Editora Política.
Poder Popular. (PP, 2019b). Caracterización de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba. (Archivo Central de la Asamblea Municipal del Poder Popular). Santiago de Cuba, no publicada.
Ramírez V, J. M. (2015). Modelos de participación ciudadana. Una propuesta integradora (Tesis doctoral). Getafe, Madrid, España, Departamento de Análisis Social. Universidad Carlos III de Madrid. https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22095/ramirez-josemiguel-tesis.pdf.
Ramonet, I. (2016). El imperio de la vigilancia. Habana. Cuba. Editorial José Martí.
Restrepo, D. I. (2001). Participación social: Relaciones Estado – Sociedad civil. Rev. salud pública. 3, 3. 245 -267. http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v3n3/v3n3a03.pdf
Rodríguez, Y.; Ricardo, R. y Sariol, Y. (2018). Sistema de Gobierno Electrónico de la República de Cuba. Experiencia en la Provincia de Granma. V Taller Internacional las TIC en la Gestión de las Organizaciones, 1-5. https://gobiernodigital.fcom.uh.cu
Tejera E, P. M. (2007). Aproximación a la relación entre gobierno local y desarrollo local. Estudio para la Sociedad Cubana Actual (Tesis doctoral). Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, no publicada.
Valdés P, J. (2009). “Notas sobre la participación política en Cuba.” Revista de Estudios Latinoamericanos, nueva época, 24, 15-31.
Vázquez, M. M. L; Rojas H, B. y Sánchez S, G. A. (2018). Participación comunitaria de los jóvenes en Cuba para el desarrollo social. La Habana, Cuba. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina. Vol. 6, 2, 105-120. https:// www.revflacso.uh.cu.
Villarrubia C, I; Sánchez C, L. y Pevida P, M. (2011). Síntesis histórica provincial de Santiago de Cuba. Editora Historia. Instituto de Historia de Cuba.
 Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba


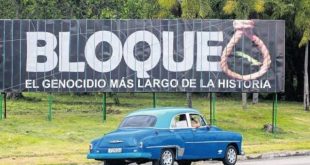

Muy interesante y útil artículo. Necesario para la docencia. Por eso solicitamos por favor, que nos envíen el contenido completo de este artículo a esta dirección de correo. Saludos y muchos éxitos para el 2022.
Muy interesante y útil artículo. Necesario para la docencia. Por eso solicitamos por favor, que nos envíen el contenido completo de este artículo a esta dirección de correo. Saludos y muchos éxitos para el 2022. Se trata del reto de la participación
El artículo está asociado al contenido de una tesis de doctorado próxima a defender. En cuanto se defienda le enviaremos el contenido completo.