Por: Gilberto Valdés Gutiérrez (1)
La disputa hegemónica entre emancipación y dominación en América Latina y el Caribe, no es ajena a Cuba. La estrategia imperialista para la región -y la emergencia de la nueva derecha y su discursividad- se configura y rediseña no como un mero “regreso” hacia el pasado oligárquico neoliberal de los 90, sino como un despliegue, a futuro, en función de la generalización de la subsunción total del trabajo y la vida al capital.2 ¿Qué nuevas cualidades y modos tiene esta hegemonía del capitalismo? ¿Cómo enfrentarla sin reproducir formas de lucha que no mellen a profundidad su dominio? ¿Cómo mantener y profundizar el acumulado de resistencia y lucha antisistémica que irrumpió desde el Sur frente a la civilización excluyente, patriarcal, discriminatoria y depredadora del capital y enfrentar el retorno del neoliberalismo como futuro para los pueblos de nuestra América?
¿Qué aporta Cuba en esos nuevos escenarios en disputa de nuestra América?
Aunque se ha impuesto en nuestra cotidianidad, no sin razones, el énfasis en las cuestiones económicas, el desafío principal que asume la Revolución es político y cultural, asociado a la confrontación visible y latente de proyecto de país, de sociedad emancipada o recolonizada que debe sobrevenir a los cambios en curso y los venideros.
El camino, sin embargo, puede estar pleno de emboscadas y obstáculos políticos y epistémicos, entre los que se hallan las dicotomías (“esto o lo otro”), como presuntas antinomias que no pueden resolverse dialécticamente, por su carácter unidimensional. No hay fenómeno social-político posible que sea representado por una dicotomía, sin despreciar parte del fenómeno mismo en aras de la dicotomía en sí. Ya que siempre habrá una zona fronteriza, en la que el fenómeno presentará un rasgo imposible de incluir en uno o en ambos polos dicotómicos.3 Un ejemplo de lo anterior es la escisión a veces desmovilizadora entre la economía y la política,4 entre plan y mercado, entre lo social y lo político, entre lo político y lo cultural.
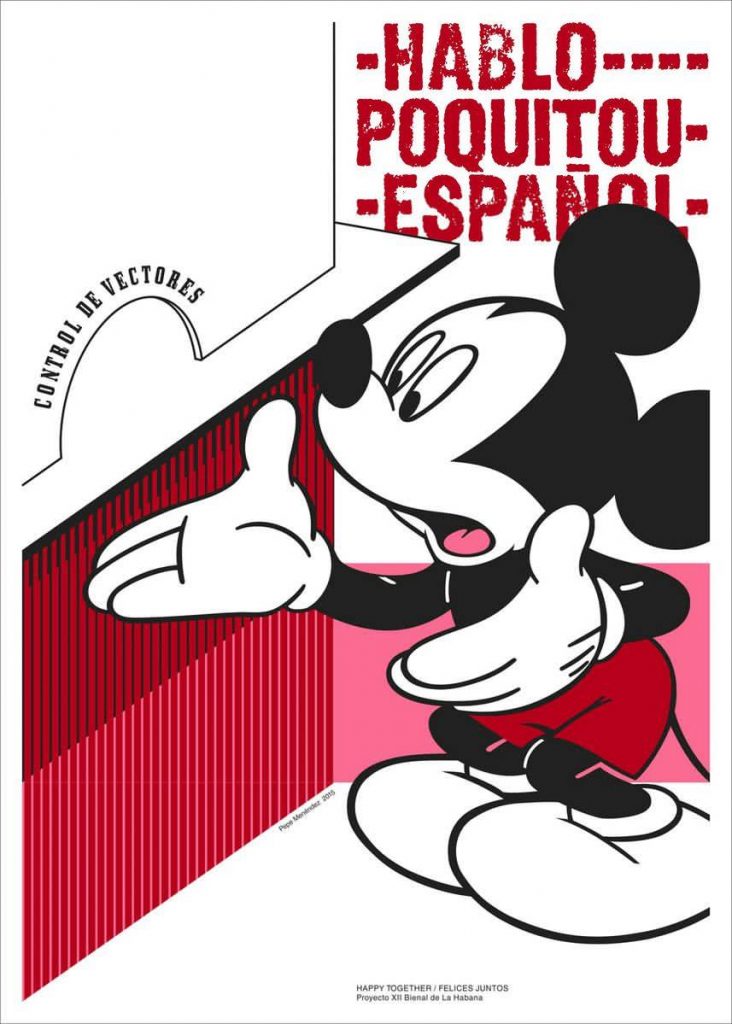
Pepe Menéndez, Happy Together / Felices juntos Proyecto de la XII Bienal de La Habana
Tampoco se trata de reducir el debate y las propuestas hacia la política, entendida solo en sentido institucional, superestructural, al avance de la ciudadanización activa. El desafío de lo que hoy llamamos Actualización entra de lleno en la renovación objetiva/subjetiva de la hegemonía no capitalista en las nuevas condiciones de la sociedad cubana. ¿Cómo reconectar a las distintas categorías de trabajadores con los medios de producción y las condiciones de trabajo en medio de la diversidad de formas de propiedad y gestión que se articulan en la economía nacional? O expresado de modo más amplio: ¿cómo pensarnos y articularnos desde una diversidad de formas de producir, reproducir y gestionar la vida desde la participación y la sostenibilidad? La política, así, rebasa el restringido marco jurídico-institucional para penetrar en el proceso de la producción y la reproducción social de la vida.
Los nuevos conceptos inherentes a la Actualización del modelo económico y social deben estar acompañados de una constante obra de reforma moral e intelectual de la sociedad. Todas las necesidades que plantea la reinserción mercantil no tienen que ser apologetizadas como virtudes en sí mismas. Tampoco rechazadas a nombre de una eticidad abstracta, sino “domesticadas”, reguladas por el Estado y la sociedad en su conjunto. La lógica del mercado presenta no pocos obstáculos a la teoría emancipatoria: asumirla presupone encontrar los modos idóneos de encauzar la voluntad humana social, que delimite su entorno, para que la equidad posible, la justicia y la convivencia no se devalúen como supuestas “expectativas irracionales”. En relación a las formas no estatales de propiedad y gestión, especialmente las cooperativas que se diversifican, hay que hacer coincidir un modelo de gestión económica sólido, que sea rentable, que se autofinancie con capital de trabajo propio y a la vez generar solidaridad, beneficio humano a lo interno de la entidad (no solo a los cooperativistas, sino a los fundadores de la cooperativa y a los jubilados porque siguen siendo aportadores de experiencias, trabajo y valores humanos) y del entorno comunitario, social en que está inserta.
En consecuencia, la actualización económica y social comporta una significativa dimensión ideológica y cultural (no una ideologización impostada, externa, que marche a contrapelo de la vida), la cual tiene que ser estimada y consensuada de manera diáfana a escala de toda la sociedad, por cuanto atañe a sus intereses más cardinales. La pluralidad de intereses y aspiraciones genera actitudes y valoraciones diversas en este proceso. Ello manifiesta la necesidad de avanzar en la creación de sucesivos consensos que renueven los objetivos y perfeccionen la obra implementada.
En nuestro caso supone no solo perfeccionar la enseñanza y divulgación más convincente y atractiva de la herencia antimperialista del pensamiento cubano, sus razones históricas, sino profundizar y “poner al día” esa herencia con los modos actuales que las transnacionales y el capital transnacional en su conjunto ejercen la dominación múltiple.5 Si como afirma Fernando Martínez Heredia Cuba vive una pugna cultural crucial entre el capitalismo y el socialismo” en la que está en juego la manera de vivir que hemos experimentado desde 1959,6 habría que ir más allá y comprender que el capitalismo es un sistema que “ama” esconder su naturaleza antihumana y antiecológica perversa tras las múltiples seducciones con que se presenta.
Mientras enfrentábamos su poder visible solo con las armas de la crítica reflexivo-racional, sus tentáculos estetizados contactaban con los subvalorados rincones del inconsciente social e individual de sus víctimas, logrando incorporarlas, en no pocas ocasiones, al consenso de sus victimarios.7 Ello se hace patente especialmente en el lenguaje cotidiano que, a juicio de Jean Robert, se transforma hoy en subsistemas del sistema capitalista. Los hábitos lingüísticos del sistema-mundo internalizan la lógica del capital. La actual jerga económica, política, profesional, carcelaria nos hace hablar capitalismo. Para el investigador suizo-mexicano, se hace necesario confeccionar un Glosario del lenguaje capitalista para descapitalizar nuestras mentes y sentimientos.8
En Cuba el término “emprendedor/emprendedora” es una muestra de esa disputa entre quienes intentan otorgar sentidos éticos y políticos mercantilistas, individualistas a las experiencias no estatales (cooperativas y sector privado) y la visión socialista con que se propone asumir la diversidad de formas de propiedad y de gestión en medio de la actualización del modelo de desarrollo económico y social. El reto es visibilizar los sentidos éticos, políticos, culturales y civilizatorios de las experiencias productivas y reproductivas de trabajo, y desafiar tanto el reduccionismo economicista de algunas prácticas y discursos, como la separación entre las formas estatales y no estales. La empresa estatal socialista renovada seguirá teniendo un peso decisivo en el desarrollo del país y las formas no estatales se enlazan de modo complementario a ese esfuerzo. La tarea política y cultural estratégica consiste en contribuir a un horizonte más profundo de transformación no capitalista de las mismas.
Es tan erróneo a la hora de evaluar las reformas en curso dentro del proceso de actualización en Cuba la identificación a priori de los cambios propuestos en el sistema de propiedad y gestión como “capitalistas”, o “neoliberales” como dejar de estudiar, hoy con más razones que nunca, la naturaleza del capitalismo realmente existente con el que tenemos que interactuar desde nuestro acumulado de saberes de resistencia y lucha, experiencias políticas y transformaciones hegemónicas en nuestra sociedad.
¿Cuál capitalismo?
Parece que el zapatismo está en lo cierto al señalar a la guerra infinita como característica del capitalismo de nuestros días. Ana Esther Ceceña,9 recuerda que el capitalismo de este nuevo siglo llegó con ímpetus renovados pero con características diferentes. Se modificaron sus condiciones materiales tanto como sus modos y sentidos. Las materias primas de ayer pierden hoy relevancia frente a nuevos materiales; las tecnologías invaden nuevos espacios y usan otros caminos; las comunicaciones ocupan todos los ámbitos y descubren formas y vehículos; los sentidos de realidad en su conjunto se transforman y se enajenan a través de nuevos mecanismos. La sociedad se transforma desde la ofensiva del poder ética y estética, los valores materiales, sociales, culturales, políticos y simbólicos son violentados por los mismos poderes que anteriormente los crearon, en su versión dominante y dominadora.
Avanza la necropolitica en las geografías del capital (guerra social, radicalización del despojo, exterminio, impunidad, etc.) como avasallamiento sobre las poblaciones y el saqueo en los territorios. Cuarta Guerra Mundial que tiene como enemigo al género humano, al que busca destruir en su dimensión de ser humano, de ser con historia, cultura y tradición propias. El horizonte es complicado, porque no sólo enfrentamos las formas de gestión de la crisis capitalista contemporánea, sino a un proceso inacabado de conquista y destrucción. El enemigo tiene muchas caras: el capitalismo y su proyecto neoliberal, el patriarcado, el racismo estructural. Una colega de Chiapas nos llama a “revalorar los aportes políticos, epistémicos, éticos, teóricos, de vida, de aquellos que han dado sustento a rebeliones, resistencias, patrones de movilización insurreccional y movimientos antisistémicos, antipatriarcales, antirracistas, antiimperialistas en diferentes momentos y partes del mundo”.10
Raúl Zibechi comenta un reciente artículo del historiador catalán Josep Fontana11, quien destaca la similitud entre los sentidos del campo de concentración nazi (que no solo cumplían tareas de exterminio, sino que actuaban como organizaciones industriales con una lógica “racional” en búsqueda de beneficio y rentabilidad), con la sociedad capitalista actual sometida a las políticas de austeridad que impone el capital. “No se trata de pensar el campo de concentración como espacio cercado de alambradas y torres de vigilancia –escribe Zibechi–, sino como mecanismo más sutil (a veces), que reduce nuestras vidas a un mero ir y venir desde el trabajo (casi esclavo) al consumo (ambos en espacios hipervigilados con cámaras). Vida biológica, donde a los sujetos les han quitado la menor posibilidad de regular sus tiempos de trabajo y de reproducción. Heteronomía en estado puro, como ya sucede en la maquila, pero en realidad en todos los espacios y tiempos de la vida cotidiana. Dominación de tiempo completo”.12
“El capitalismo empuja a la actividad humana hacia una aceleración continua: aumentar la productividad para aumentar los beneficios –señala Franco Berardi–. Pero la actividad es hoy, sobre todo, actividad de la mente. Quien no logra seguir el ritmo es dejado de lado, mientras que para quienes buscan correr lo más velozmente posible para pagar su deuda con la sociedad competitiva, la deuda aumenta continuamente. El colapso es inevitable y de hecho un número cada vez más grande de personas cae en depresiones, o bien sufre de ataques de pánico, o bien decide tirarse debajo del tren, o bien asesina a su compañero de banco (…). La guerra por doquier: este es el espíritu de nuestro tiempo. Pero esta guerra nace de la aceleración asesina que el capitalismo ha inyectado en nuestra mente”.13
Uno de los aprendizajes del dominio del capital, muy evidente en las disputas por la territorialidad en la actualidad —señala Ana Esther Ceceña–, es el de la aplicación simultánea y sin tregua de mecanismos variados que tiendan a confundir y a la vez a producir resultados combinados mientras agotan, en principio, las fuerzas físicas y morales del enemigo.
Con la idea orientadora de “no dejar resquicio al enemigo”, la investigadora mexicana identifica a la guerra perpetua del capital que avanza sin dejar al “enemigo” ningún espacio de resguardo, ni un momento para tomar aliento, se han puesto en práctica un conjunto de elementos de los que distingue tres que combinados tienen un efecto explosivo: avasallamiento, simultaneidad, impunidad. La propuesta central que quiere trasmitirnos es que se ha producido una profundización del capitalismo saqueador y contrainsurgente, una ocupación territorial directa, acompañada de políticas de sometimiento, exterminio y de una militarización que impacta hasta lo cotidiano. Todo ello bajo el manto de una impunidad total.
Queda claro que es imposible salvar al planeta si no se subvierte de modo radical la dominación social capitalista, fundamento de la depredación de la naturaleza. La lógica del capitalismo es utilizar los recursos, sean naturales o humanos, para maximizar sus ganancias. El capital explota, despoja, reprime y discrimina, hace la guerra a la humanidad entera para aumentar sus ganancias, sus producciones y mercados, único objetivo del sistema, que necesita nuevas mercancías, de ahí la expansión hacia nuevos territorios y espacios, el saqueo de la biodiversidad, de los saberes, de todo lo que esté fuera de su hegemonía.14
La comprensión de que la superación histórica real del capital es un proceso más complejo y menos susceptible de encerrar en etapas preconcebidas como nos lo habían presentado en las formalizaciones omnicomprensivas que, como se sabe, “no enseñan nada queriendo explicarlo todo”. La construcción teórica y política de la lucha emancipatoria supone dar cuenta de los grados de enajenación económica, política y cultural que se presentan en las propias alternativas antisistémicas, El esfuerzo por ir más allá de la lógica del capital, siendo cada vez más necesario y deseable, se enfrenta a obstáculos que deben ser bien comprendidos para enrumbar las acciones de su superación. Esos desafíos exigen descolonizar radicalmente los saberes, retomar la matriz marxista libre de sus deformaciones, apostar por epistemologías con visión crítica-liberadora de las potencialidades humanas, para orientar y hacer viable el tránsito hacia la auto emancipación solidaria, no capitalista de nuestros pueblos.
En consecuencia, enfrentar y superar multifacéticamente al capitalismo es un desafío histórico permanente en nuestra época, que trasciende la lucha de un país y de un grupo de países, sino que compromete a la humanidad en su totalidad. “Hablamos entonces, de una perspectiva integral, que coloque, entre otros, una nueva visión de la política –satanizada y expropiada de las preocupaciones de los pueblos por el neoliberalismo- como un elemento clave para la construcción de esta nueva proyección colectiva –apuntaba Irene León–. Y, esto último implica la ya mencionada eliminación del capitalismo, la supresión del patriarcado, del neocolonialismo, del productivismo y otras visiones que abundan en la reproducción del modelo dominante, pero más aun, una transformación de sentidos, en el fondo y en la forma, es decir, ya no solo de las lógicas de producción y distribución, sino de las formas de convivencia entre todo lo viviente: un reposicionamiento de ‘los humanos’ hasta hoy colocados como centro dominador de la naturaleza, una redefinición interrelacional entre estos y esta, y sobre todo un desplazamiento del objetivo de reproducción del capital hacia uno de reproducción de la vida”.15
Rediseños múltiples y reconstrucción hegemónica socialista
Más que elaborar una modelística abstracta sobre el socialismo, los desafíos de la conceptualización del modelo en Cuba deben observar una postura reflexiva ajena a lo que Gramsci criticaba como “proyectos mastodónticos” de socialismo,16 sean estos hoy fruto de disquisiciones analíticas formales, de escasa o casi nula viabilidad histórica, como de visiones rupturistas mesiánicas que prometan la solución de todas las contradicciones. Pero también es necesario protegernos de la tendencia contraria: la máxima pretensión de lo socialista convertida en hipóstasis conceptual inalcanzable, desde cuya idealidad y “pureza” se menosprecian las evoluciones factibles en dicha dirección, inherentes al segmento discreto del desarrollo interformacional en que nos encontramos.17 El no comprometimiento del socialismo con un paquete de rasgos fijos e inamovibles es, precisamente, la manera más productiva de conservar lo alcanzado, descubrir las salidas multivariadas que ofrece la crisis de la época y abrirnos hacia nuevos grados de socialidad desenajenada.
Si tomamos a Cuba como referente, una serie de nuevos acontecimientos activan el imaginario dicotómico (socialismo/capitalismo) conformado en décadas anteriores. Ese imaginario reduce y empobrece el espectro de opciones entre la noción socialista desplegada como estatalización extrema y la presunta “mercantilización” como alternativa.
La noción de hegemonía se reduce en ocasiones a la dominación de la clase burguesa y no se concibe para el polo emancipador. Es cierto que las deformaciones de las experiencias históricas revolucionarias ofrecen elementos para esta posición. Pero cabría hacer el siguiente deslinde: la hegemonía de la dominación es excluyente y egoísta y la hegemonía del bloque popular es incluyente y generosa. Isabel Rauber en su libro Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica profundiza en la concepción gramsciana de hegemonía, desde los desafíos de los procesos de cambio en Latinoamérica: “Gramsci explicita que ni la dominación hegemónica ni la hegemonía dominante pueden lograrse exclusivamente a través de la coerción. La producción y la reproducción de las relaciones sociales -y políticas- constituyen una intrincada madeja de múltiples (y complejas) formas, donde las ideologías desempeñan un papel decisivo, que se expresa concentradamente en un determinado tipo de poder político y su aparato estatal. El Estado sería, en esta relación, según palabras de Gramsci, la personificación de la “hegemonía acorazada de coerción”, un componente del poder político que efectiviza en su accionar la relación de poder subordinante de la clase del capital sobre la del trabajo y –a partir de allí-, sobre el conjunto de la sociedad. Pero este accionar no se limita a lo coercitivo-represivo, abarca también lo educativo-normativo, y en esta labor lo ideológico-político ocupa un lugar medular”.18
En la historia de las luchas anticapitalistas desde el siglo XX las nociones de hegemonía y contrahegemonía han sido objeto de tergiversaciones prácticas y teóricas de toda índole: mecanicistas, reduccionistas, reformistas.19 La lección del fracaso “hegemónico” del socialismo real ha impactado en las concepciones de las nuevas luchas y procesos alternativos que se enfrentan a la hegemonía del capital y las clases dominantes en los respectivos países y regiones del planeta. En América Latina y el Caribe la cuestión pasa por el modo de articulación social-política que se logre conformar en el movimiento popular, en el que lo político no se enajene de lo social, ni se pospongan las demandas emancipatorias, libertarias y de reconocimiento de las clases subalternas y sectores oprimidos y discriminados que integran el bloque de poder social, popular alternativo.
“Esto significa, por un lado, que la construcción de la hegemonía popular implica siempre la deconstrucción simultánea (teórico-práctica) de los modos de existencia de la hegemonía de dominación –destaca la autora cubano-argentina–. Resulta importante en este empeño transformar, por ejemplo, las viejas prácticas y modalidades de construcción jerárquicas y verticalistas presentes todavía en la mayoría de las organizaciones sociales y políticas, en el relacionamiento entre compañeros, en las miradas y análisis de la realidad, en las actitudes y conductas cotidianas, buscando siempre que los “gestos” públicos sean coherentes con las conductas privadas, y viceversa (…) Construir una nueva civilización humana, liberadora, justa, solidaria, diversa y ecológicamente sustentable no será una realidad si los cambios se limitan a ser la contracara del capital, a dar vuelta la tortilla. Por ello el reto no consiste en construir una contra-hegemonía, sino de construir una cultura y conciencia políticas radicalmente diferentes, superadoras de discriminaciones, jerarquizaciones y exclusiones de cualquier tipo, y también de todo pensamiento, modos de vida y cosmovisión únicos”.20
Estas reflexiones son parte de un acumulado de las luchas y resistencias del movimiento social popular en la región y el mundo que deben ser procesados por el pensamiento crítico, emancipatorio, revolucionario en Cuba. Los aportes que hagamos para hacer viable el socialismo cubano ante los colosales desafíos que asumimos, para que sean congruentes con los sentidos éticos, simbólico-culturales, políticos acumulados por la Revolución Cubana, deben, a nuestro juicio, poner los pies en la tierra para ejecutar acciones imprescindibles en la esfera laboral-productiva y organizativo-económica en general, que hagan viable y sostenible económica y ambientalmente el proyecto revolucionario cubano en el siglo XXI–, pero, a la vez hay que estimular al máximo y crearle condiciones de posibilidad a los intentos e iniciativas, sobre todo de las nuevas generaciones, de sentir/pensar/imaginar/construir/impulsar otros futuros no-capitalistas. El imaginario que en ocasiones aparece como sentido común presupone la naturalización tanto del Estado como del Mercado (al que se le identifica por lo general como mercado capitalista). Si nos encaminamos a rectificar la estatalización extrema que se conformó bajo peculiares condicionantes históricas en nuestro país, no será la absolutización del principio mercantil la solución adecuada para resolver la hipertrofia ocurrida, desde los intereses y las aspiraciones de las mayorías.
Unido a las vías en curso sobre el perfeccionamiento empresarial estatal, de primer orden en la estrategia de actualización del modelo, se hace necesario consolidar espacios permanentes de intercambio y socialización de experiencias, no solo en los aspectos técnicos y legales, sino políticos, culturales y civilizatorios, entre los actores que se vinculan tanto al nuevo modelo de empresa estatal pública, abierta a novedades tecno económicas y organizativas que pretenden despegarlas del paternalismo estatalizante improductivo, como de las formas de economía no estatales emergentes en Cuba (privada, personal, usufructuaria, arrendataria y cooperativa), y crear condiciones para el despliegue de la economía popular y solidaria en los territorios, la que incluye sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Todo ello requiere de un marco político de organización, entendiendo por tal los intereses de clase representados en el Estado, y no los del aparato burocrático inmanente.
Un rediseño de país de contenido emancipador requiere de la incorporación activa de los sujetos interesados en el diseño y la construcción de la nueva realidad. Es importante tener en cuenta que lo real-social no es natural, estático, fragmentario ni puramente empírico: es producido, procesual y complejo.21 La magnitud y calidad de las transformaciones en vista, supone la movilización protagónica de las mayorías populares. Se trata de un decisivo vuelco cultural que permita pasar a los actores sociales de los estados de anomia y la espera al involucramiento combativo. En otras palabras, asumir la necesaria construcción de las fuerzas sociales (expresadas como bloque histórico del cambio) que lo promuevan y lo plasmen. A partir de ahí aparecen los posibles sectores afectados por los cambios, tanto los grupos burocráticos, como de los propios sectores populares acostumbrados a la deformación paternal-estatalista que ha constreñido el despliegue creativo de las fuerzas productivas.
El socialismo cubano marcha hacia un modelo con diversidad de formas de propiedad y gestión, en el que se mantiene como centro la propiedad estatal (alejarnos de la propiedad estatal en nuestro caso es el suicidio), pero a la vez liberar el autoempleo, la pequeña y mediana propiedad privadas y sobre todo las cooperativas no solo en el agro, sino urbanas: industriales y se servicios.
En estos procesos, será estratégico el esfuerzo por deslegitimar tanto el imaginario mercantil de tipo capitalista (sin demonizar el mercado en general), como la estatalización extrema de la sociedad (que es una alternativa errónea a superar), abrirnos a referentes civilizatorios latinoamericanos (Buen Vivir, por ejemplo), de acuerdo con las características psicosociales de nuestra gente, también a otros referentes alternativos en todo el mundo. Pero sobre todo, abrirnos a la libre creatividad asociativa de cubanas y cubanos. Enfrentar con realismo lo que podemos y debemos hacer hoy, sin abandonar la formación anticapitalista, antipatriarcal y por formas de producción y reproducción de la vida ajenas a la lógica del capital.
La alternativa que consideramos congruente con la reconstrucción hegemónica implica mantener lo ya realizado en materia democrática popular, que desbordó el Estado republicano hacia un modelo hegemónico que incluya formas más dinámicas y sustantivas de ejercicio de la ciudadanía política vinculada a la pluralidad y diversidad de gestión económica-productiva y social, en los marcos de la opción socialista y en vínculo con los procesos que se están desarrollando en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador y otros que se apartan de la lógica neoliberal en el continente, en los que se amplían las funciones del Estado con el poder electoral y el poder ciudadano. Pero por supuesto se requiere un balance de fuerzas y de poder para realizar esta tarea.
Una vez más, desde el contexto cubano, hay que apelar a la idea de proceso, de continuidad y ruptura. En el camino de nuestra liberación y nuestras emancipaciones hay un acumulado práctico y simbólico. Asumir lo positivo del proceso previo (vivir en solidaridad y con altos índices de equidad, libre de la dominación imperial y oligárquica), es condición de los cambios en curso y los venideros, así como en los inicios de la Revolución se utilizaron los cimientos de la sociedad anterior, resignificados. Hay que tomar todos los elementos positivos, desechar y suplantar los negativos por otros.
No autolimitar la imaginación emancipadora: pensarnos, articularnos a nivel local, provincial y nacional como red de trabajo cooperado y solidario.22 Explorar todas las posibilidades de intercambio, participación y gestión de la vida. Esquivar tanto la rutina economicista, tecnocrática y burocrática, como el acomodamiento de las prácticas económicas emergentes a los sentidos comunes de la dominación del capital. Si bien para la cultura cubana actual el referente del Buen vivir/Vivir bien pudiera ser una copia sin asidero en nuestro sicología, sí debemos apostar como horizonte humanista de las transformaciones a la Vida en el centro y el trabajo asociado en torno a ella.23 Lo que implica asumir el enfoque marxista y feminista de la multidimensionalidad de las necesidades humanas, sus expresiones objetivas y subjetivas, más allá de las constreñidas por la economía habitual.
En nuestras condiciones, Raúl Castro ha colocado el problema principal: “Hay que situar la economía a la altura del prestigio político que esta pequeña isla del Caribe ha conquistado gracias a la Revolución, al heroísmo y a la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. La economía es la principal asignatura pendiente y tenemos el deber de encarrilarla definitivamente hacia el desarrollo sostenible e irreversible del socialismo en Cuba”.24 Mas no se trata de un camino en el que se tangan todas las certezas de antemano: “Si bien hemos contado con el legado teórico marxista leninista, donde científicamente está demostrada la factibilidad del socialismo y la experiencia práctica de los intentos de su construcción en otros países –expresó Raúl–, la edificación de la nueva sociedad en el orden económico es, en mi modesta opinión, también un trayecto hacia lo ignoto -hacia lo desconocido-, por lo cual cada paso debe meditarse profundamente y ser planificado antes del próximo, donde los errores se corrijan oportuna y rápidamente para no dejarle la solución al tiempo, que los acrecentará y al final nos pasará la factura aún más costosa”.25
Los sentidos éticos, políticos y civilizatorios del debate económico que vive Cuba adquieren una enorme trascendencia no solo para la Revolución, sino para el conjunto de experiencias alternativas que se configuran en Latinoamérica y el Caribe en el siglo XXI. En el Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores Populares en La Habana en 2010 dijo Frei Betto: “Quizá ustedes no sepan que es un hecho biológico que las águilas pueden vivir setenta años como máximo. Pero cuando llegan a los treinta o cuarenta, propenden a la muerte porque sus garras y su pico ya no son fuertes para destrozar las carnes con que se alimentan. Y cuando sienten que pueden morir, vuelan hacia lo alto de una montaña y se arrancan las garras y el pico. Esperan meses allí, hasta que les vuelven a salir. Así viven otros treinta o cuarenta años más. Hoy el águila es Cuba (…) Bueno, yo creo que la Revolución cubana está viviendo un momento crítico, un momento de cambios. Primero hay un cambio en el mundo. Estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad. Significa que estamos pasando de un paradigma racional hacia un paradigma de mercado. Segundo, vivimos en un mundo hegemonizado por el capitalismo neoliberal. Y tercero, el hecho de que Cuba sea una isla multiplicada por cuatro. Una isla geográfica, una isla por ser el único país socialista de la historia de Occidente, una isla por el bloqueo de los Estados Unidos y una isla por el desplome de la Unión Soviética. Entonces, Cuba necesita cambios, pero no para volver al capitalismo, sino para mejorar el socialismo. Es un poco esta metáfora de que Cuba tiene que saber renovar sus alas y su vuelo. Y para eso, mucho más importante que los cambios económicos son los cambios espirituales”. 26
Apurémonos en convertir todos los espacios y tiempos en nuestra labor cotidiana en procesos de aprendizaje político y acción colectiva para preguntarnos qué podemos aprender de unas y otras perspectivas y experiencias. Se necesita profundizar la revolución epistemológica que integre conocimientos científicos, saberes populares y sabidurías experienciales en función de la reproducción ampliada de la vida y de la diversidad de formas de gestión cooperada y solidaria, que llegue a hacer superflua la aspiración al retorno del tiempo capitalista para Cuba. En otras palabras: saberes articulados, procesuales, solidarios, “con todos y todas, en cualquier lugar y en cualquier momento”. Que cada cual traiga lo suyo para la producción de sentidos y la construcción teórica de la lucha emancipatoria por un socialismo posible, próspero en el sentido martiano y sostenible, en correspondencia con la pluralidad del sujeto que sustenta la opción patriótica y socialista.
NOTAS
(1) Doctor en Filosofía, coordina el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (Galfisa) del Instituto de Filosofía, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
(2) Ricardo Antunes rescata el aporte significativo de la obra de István Mészáros sobre la crisis del capital, la que define como crisis endémica, acumulativa, crónica y permanente, con lo cual se fundamenta la necesidad de la búsqueda de una alternativa societaria global, que enfrente la lógica destructiva mediante la construcción de un nuevo modo de vida no capitalista. Interpretando al marxista húngaro, afirma que “el sistema de capital, por no tener límites para su expansión, termina por convertirse en una procesualidad incontrolable y profundamente destructiva. Conformada por lo que denomina, en la línea de Marx, como mediaciones de segundo orden –cuando todo pasa a ser controlado por la lógica de la valorización del capital, sin que se tome en cuenta los imperativos humano-societarios vitales– la producción y el consumo superfluos terminan generando la corrosión del trabajo, con la consecuente precarización del trabajo y el desempleo estructural, además de impulsar una destrucción de la naturaleza a escala global jamás vista anteriormente” (Ricardo Antunes: “La sustancia de la crisis”, Revista Herramienta, Nº 41, Buenos Aires, Julio de 2009, p.5.)
(3) Ver Carlos Jesús Delgado Díaz: Hacia un nuevo saber. La Bioética en la revolución contemporánea del saber, Editorial Félix Varela, La Habana, 2007.
(4) Ello no significa que obviemos la prioridad de la economía en estas circunstancias, y que, como afirma Oscar Fernández Estrada debemos afianzar “lo económico” como criterio clave de racionalidad en la práctica política cubana. (Oscar Fernández Estrada: “Modelo de Funcionamiento Económico Cubano antes y después del VI Congreso del PCC,” Departamento de Planificación Facultad de Economía, Febrero de 2014). (p. point).
(5) La esencia de la categoría de sistema de dominación múltiple que hemos trabajado a lo largo de los talleres internacionales sobre paradigma emancipatorios en La Habana (1995-2015) coincide con la formulación que realiza István Mészáros para caracterizar la civilización/barbarie del capital: “El capital —apunta con razón el destacado pensador húngaro— no es simplemente un conjunto de mecanismos económicos, como a menudo se lo conceptualiza, sino un modo multifacético de reproducción metabólica social, que lo abarca todo y que afecta profundamente cada aspecto de la vida, desde lo directamente material y económico hasta las relaciones culturales más mediadas”. (István Mészáros, “La teoría económica y la política: más allá del capital” www.rebelión.org, 26 de diciembre de 2002.)
(6) Ver Fernando Martínez Heredia: “Revolución y cultura” en Caminos, N. 70-71, La Habana, 2013-2014.
(7) En su libro Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder (Herder Editorial, 2014), Byung-Chul Han analiza la eficacia del poder seductor, inteligente que hace que hombres y mujeres consientan someterse a la dominación, a la vez que tal conducta se revela enajenadamente como ejercicio de su libertad.
(8) Ver: Jean Robert: Ponencia presentada en el Coloquio Internacional Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos, convocado por el EZLN, San Cristóbal de las Casas, México 13-17 diciembre, 2007, p.4 (meca).
(9) Ver Ana Esther Ceceña:Los golpes de espectro completo, ALAI, América Latina en Movimiento, Quito, 2014-05-21.
(10) Xochitl Leyva Solano: “Introducción”, Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras, TomosI, II y III, Cooperativa Editorial Retos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 2015, pp.24-25.
(11) “La lógica del campo de concentración”, Sinpermiso, 19 de julio de 2015.
(12) Raúl Zibechi: “Dominación de tiempo completo”, www.rebelion.org, 08-08-2015.
(13) Verónica Gago: “¿Quién es y cómo piensa Bifo? (Entrevista a Franco Berardi (Bifo), 26/02/2008, http://www.lavaca.org/notas/quien-es-y-como-piensa-bifo.
(14) Notas de la intervención del SubComandante insurgente Marcos. Primer Coloquio Internacional Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos, convocado por el EZLN, San Cristóbal de las Casas, México 13-17 diciembre, 2007, Fondo GALFISA.
(15) Irene León: “Nuevas resistencias anticapitalistas”, América Latina en Movimiento, No. 471: http://alainet.org/publica/471.phtml, p. 3
(16) “Pero entonces –escribía Gramsci en 1918 sobre la sociedad rusa– ¿no es el socialismo? (…) No, no es el socialismo en el groserísimo sentido que dan a la palabra los filisteos constructores de proyectos mastodónticos; es la sociedad humana que se desarrolla bajo el control del proletariado. Cuando éste se haya organizado en su mayoría, la vida social será más rica en contenido socialista que ahora, y el proceso de socialización irá intensificándose y perfeccionándose constantemente. Porque el socialismo no se instaura en fecha fija, sino que es un cambio continuo, un desarrollo infinito en régimen de libertad organizada y controlada por la mayoría de los ciudadanos, o sea, por el proletariado” (Antonio Gramsci: “Utopía”, Antonio Gramsci. Antología, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973 p. 5).
(17) Gramsci criticaba la reedición de las viejas profecías utopistas idealistas que “se hundieron todas porque, al ser tan lisas y aseadillas, bastaba con probar la falta de fundamento de un detalle para que el conjunto pereciera en su totalidad”. (Antonio Gramsci: “Tres principio, tres órdenes”, Antología, Ob. cit., p. 18.)
(18) Isabel Rauber: Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica, Tercera Edición actualizada, Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, Abril de 2011, La Paz, Bolivia, p. 127.
(19) “La hegemonía que plantea Gramsci, como contraposición a la hegemonía ejercida por el sistema capitalista, es la búsqueda de una extensión de la ideología de liberación de la clase trabajadora al conjunto de clases y sectores sociales oprimidos” (Miguel Sanz Alcántara: “Hegemonía sin revolución”, www.rebelion.org, 12-08-2015).
(20) Ibídem, pp. 130-131.
(21) Ver Helio Gallardo: “Intervención en el VII taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, La Habana, abril 2007, Sitio web: Pensar América Latina: http://www.heliogallardo-americalatina.info
(22) El término fue propuesto por Georgina Alfonso Gonzalez como parte de la labor realizada desde el Grupo Galfisa del Instituto de Filosofía en el acompañamiento a diversas experiencias de gestión no estatal en Centro Habana y La Habana.
(23) De la intervención de Dayma Echevarría León en Encuentro sobre economía feminista, organizado por Galfisa, y la Editorial de la Mujer de la FMC, Fondo Galfisa, 2014.
(24) Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del IV Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 20 diciembre de 2014, “Año 56 de la Revolución”, Granma, internet@granma.cu, 20 de diciembre de 2014.
(25) Raúl Castro: “Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 18 de diciembre de 2010, “Año 52 de la Revolución”. http://www.cubadebate.cu/especiales/2010/12/18/raul-castro-discurso-en-la-asamblea-nacional/#.Vcd3OEDQLFw
(26) “En el nombre político del amor. Entrevista con Frei Betto” (Mónica Baró), Caminos, Revista Cubana de Pensamiento Socioteológico, No. 70-71, 20013-2014, p. 88.
(27) El término fue propuesto por Georgina Alfonso Gonzalez como parte de la labor realizada desde el Grupo Galfisa del Instituto de Filosofía en el acompañamiento a diversas experiencias de gestión no estatal en Centro Habana y La Habana.
(28) De la intervención de Dayma Echevarría León en Encuentro sobre economía feminista, organizado por Galfisa, y la Editorial de la Mujer de la FMC, Fondo Galfisa, 2014.
(29) Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del IV Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 20 diciembre de 2014, “Año 56 de la Revolución”, Granma, internet@granma.cu, 20 de diciembre de 2014.
(30) Raúl Castro: “Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 18 de diciembre de 2010, “Año 52 de la Revolución”. http://www.cubadebate.cu/especiales/2010/12/18/raul-castro-discurso-en-la-asamblea-nacional/#.Vcd3OEDQLFw
(31) “En el nombre político del amor. Entrevista con Frei Betto” (Mónica Baró), Caminos, Revista Cubana de Pensamiento Socioteológico, No. 70-71, 20013-2014, p. 88.
 Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba


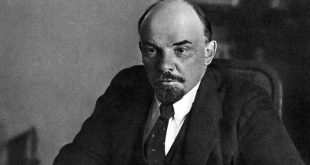
«Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda la libertad, actividad e independencia individual.
¡La propiedad adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal! ¿Os referís acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que ha precedido a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla: el progreso de la industria la ha abolido y está aboliéndola a diario.
¿O tal vez os referís a la propiedad privada burguesa moderna?
¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado, para volver a explotarlo. En su forma actual la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examinemos los dos términos de este antagonismo.
Ser capitalista significa ocupar no sólo una posición puramente personal en la producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo; no puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en última instancia, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad.
El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social.
Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que [125] no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad.
En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos!»