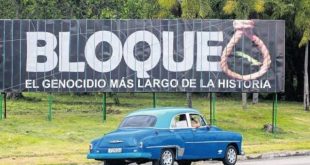Por Yazmín Bárbara Vázquez Ortiz (1)
Desde el año 2009, con el golpe de Estado a Manuel Zelaya, comenzó a producirse en América Latina un proceso de cambio en la tendencia que venía manifestándose en la región caracterizada por la presencia creciente de gobiernos comandados por fuerzas políticas de izquierda. Este proceso, que se mantiene hasta la actualidad, ha sido denominado indistintamente contraofensiva y ofensiva imperialista, en el rango de la diversidad de análisis que sobre el mismo se han hecho.
La contraofensiva imperialista entendida como la estrategia, el conjunto de acciones implementadas por las élites de poder (2) latinoamericanas articuladas a las estadounidenses y otras de alcance internacional, para hacer frente al cambio geopolítico que emergía de las múltiples fuerzas de izquierda en gobiernos, territorios, espacios de concertación política e integración regional, ha ido ganando espacios a través de diversos modos de acción. Por ejemplo:
– Golpes parlamentarios como los implementados a Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2015).
– Construcción de consensos con victorias electorales a través de los cuales llegaron a la presidencia Macri en Argentina (2015), Piñeira en Chile (2017), Duque en Colombia (2018), Bukele en El Salvador (2019).
– Procesos judiciales para inhabilitar políticamente a líderes e impedir la reelección de las fuerzas de izquierda en los gobiernos como los implementados contra Lula en Brasil, así como los en curso para Cristina en Argentina y Correa en Ecuador.
– Ajuste de leyes para limitar, cooptar o eliminar la acción de partidos y sindicatos, como espacios de organización, representación y movilización política de la sociedad, por ejemplo, a través de leyes electorales y reformas laborales.
– Asesinato de líderes de izquierda y represión de la protesta social, amparados en su criminalización como parte de procesos para “perfeccionar” las leyes y mecanismos de gestión de la seguridad ciudadana. En este punto se une la demonización de la protesta social como regulador ético de la misma, desde criterios del bien y el mal promovidos por denominaciones religiosas que se constituyen en actores políticos.
– Ajustes programáticos e institucionales presentados como perfeccionamiento de modos de gobierno y gestión de progreso desde los que se ha debilitado la posibilidad de continuidad de proyectos de izquierda, aún con la fuerza política en el gobierno.
– La capacidad de las élites de poder para efectuar tales procesos se ha visto exponenciada por la acción articulada que han ido desarrollando las mismas, especialmente desde los años ochenta del siglo XX, y que se incrementa progresivamente desde los condicionamientos favorables del contexto de la globalización neoliberal y los avances científico-técnicos que la acompañan. En este contexto, extendido hasta y durante el siglo XXI, el modo de acumulación ampliado de los mecanismos de dominación, especialmente ideológicos y culturales, se revelan al menos en tres direcciones, que a nuestro juicio, resultan esenciales para explicar las victorias de la contraofensiva imperialista en la región: la disputa de sentidos operada desde redes de intervención, la evangelización como medio de cambio político y la institucionalización del dominio político y la subversión.
La disputa de sentidos operada desde redes de intervención.
La disputa de sentidos, entendida como el proceso de apropiación y reconstrucción del imaginario social en función de incidir en la orientación de la conducta individual, así como de los proyectos de familia y sociedad a los que le apuesten los hombres y mujeres que la conforman, ha sido trabajada en su función de dominación por múltiples autores (Fabelo, 2013; Bárzaga, 2016; Stolowicz, 2017). La utilización de instrumentos de legitimidad racional y moral en función de este objetivo no es de reciente data, tiene una historia a través de la cual se han diversificado y perfeccionado sus modos de acción.
En tal sentido, los mecanismos para inducir procesos de cambio cultural como sustento de la dominación político-ideológica de la sociedad, con sus antecedentes en el contexto de la guerra fría y el despliegue de los instrumentos consustanciales a la guerra psicológica y cultural enrumbada a cambiar los valores y concepciones de las sociedades del conjunto de países que conformaban el sistema socialista en Europa occidental, en especial de la URSS, se muestran en su articulación en América Latina desde la década del ochenta del siglo XX.
La conformación de una Red de Intervención desde Estados Unidos hacia la sociedad centroamericana para hacer frente al peligro que significó la revolución sandinista en Nicaragua, así como las guerrillas en El Salvador y Guatemala, como posibles focos de expansión del socialismo en América Latina, fue identificada por William Robinson (2009) y caracterizada por el mismo en su capacidad de acción.
La Red de Intervención, desplegada en el marco del Proyecto Democracia, con el objetivo declarado de “fortalecer movimientos políticos amigos”, no solo articuló las posibilidades de acción complementarias de instancias del gobierno estadounidense con actores privados, sino que destacó la posibilidad-necesidad de incluir a los actores nacionales como modo de legitimación de los procesos de cambio político propuestos, y como medio para ocultar la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos nacionales de los que se trataba. Este modo de operar, asentado en los procesos de privatización de la seguridad en los Estados Unidos desde la década del noventa, se ha enriquecido hasta hoy a través de la tercerización, muy presente en el gobierno de Donald Trump.
Si en los años ochenta la Red de Intervención incluía en el nivel de diseño más general y el montaje de programas a la Casa Blanca, el Departamento de Estado, El Pentágono, la CIA; en el intermedio a organismos norteamericanos e internacionales estrechamente ligados con el Estado y con la política exterior de Washington como el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales, el Instituto para el Sindicalismo Libre y la Solidaridad Laboral Internacional, el Fondo Nacional la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), como poleas de transmisión de dinero, ideas a través de la capacitación y otras acciones; y en los espacios locales o nacionales a grupos afines en el país intervenido; en este momento esa relación de actores —internacionales y sobre todo nacionales—, espacios de acción y medios de instrumentación se ha diversificado, enriquecido y articulado mucho más (Vázquez, 2019 a). A ello han contribuido especialmente los procesos de interconexión a escalas regional y mundial de múltiples actores, así como las posibilidades de influencia cultural inherentes a los mismos generados en el contexto de la globalización neoliberal y la construcción de redes virtuales desde la revolución científico-técnica asociada a la misma.
En tal sentido, en el periodo de tiempo en que se han producido los cambios políticos en la región, durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se han identificado en América Latina redes de intervención de acción local (que actúan a nivel territorial), nacional y regional, por ejemplo, en relación a procesos de supuesta gestión de desarrollo así como alrededor de un modelo de comunicación política para inducir el cambio cultural (González y Vázquez, 2019).
La utilización de los procesos consustanciales a la gestión del desarrollo como espacios de disputa de poder, de sentidos, de colonización y dominio político-cultural, a través del despliegue de acciones concertadas y articuladas de la derecha hemisférica, el capital transnacional y el gobierno de Estados Unidos a nivel territorial, nacional y regional ha mostrado cómo incorporar de forma subordinada y manipulada los espacios de organización, movilización y acción social al esquema de reproducción ampliada del capital y su fundamento ideológico-cultural (González y Vázquez, 2019). Para estos fines se ha trabajado con organizaciones de gestión de desarrollo comunitaria, instituciones de los gobiernos, universidades, entre otros.
Cuatro han sido las líneas recurrentes del discurso y la acción en tal sentido:
– La izquierda, en el gobierno o no, no es capaz de generar el progreso, no está apta ni técnica, ni moralmente, para gobernar.
– El sistema de partidos, como espacios de representación política de la sociedad, en función de garantizar los cambios
necesarios en el gobierno es inoperante, especialmente por la corrupción de la clase política.
– La opción para el ciudadano, en aras de buscar alternativas de desarrollo individuales y familiares que el gobierno no puede garantizar, es la autogestión, el emprendimiento, desde el empoderamiento que sus capacidades le hace posible para generar ingresos y bienestar.
– Los empresarios, cuyo éxito ha mostrado la capacidad para gestionar economía, progreso y bienestar, deben ser los encargados de dirigir los gobiernos para resolver los problemas de los pueblos.
Estas nociones han sido instrumento de trabajo por el cambio de concepciones, valores, ideal social e identidad política en los territorios, a nivel nacional, regional e internacional. La incorporación de tanques de pensamiento, iglesias, agencias del gobierno de Estados Unidos, ONGs, Corporaciones, Instituciones internacionales y regionales, partidos políticos, fuerzas de gobierno, de forma articulada, según sea el caso han promovido los ajustes necesarios en la cultura y los sistemas políticos de las sociedades latinoamericanas en aras de su dominación.
El cambio social se ha trabajado desde una estrategia fundamentada en el conocimiento de la sociedad y la acción en aras de ganar su compromiso. En el primer caso, al diagnóstico social se han incorporado múltiples actores de los antes mencionados, en muchos casos a partir de las funciones técnicas que realizan para cumplir su objeto social o su objetivo político. La acción del CIPE, por ejemplo, ha resultado relevante en tal sentido. El trabajo con el sector de la economía informal en México, donde constituyen el 80% de la población, así como con la pequeña y mediana empresa en Nicaragua, en especial con el sector femenino y juvenil, se ha destacado en tal sentido.
En el segundo caso, por ejemplo en El Salvador en el contexto de los gobiernos del FMLN, se destaca la implicación de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) en el Modelo de Integración de Esfuerzos para el desarrollo rural. Como parte del mismo, que opera desde instrumentos como la planificación participativa en aras de “empoderar” a las comunidades en la solución de sus problemas y la gestión de sus desarrollo, la USAID, el BID, la corporación Walmart y FUSADES, (3) “acompañan y orientan” al pueblo organizado en el cumplimiento de sus objetivos. A través de financiamientos y procesos formativos, asociados a una intensa influencia mediática, se produce un proceso de influencia en los valores, concepciones y actitudes políticas de este sector social que fundamentan las apuestas sociales por el progreso y que coincide con la disminución de su voto por el FMLN a nivel territorial (alcaldías) (Vázquez, 2018 b). Un proceso que culmina en la derrota presidencial de febrero del 2019.
Con igual objetivo, las experiencias de utilización de los Consejos Comunales en Venezuela por Enrique Capriles, primero durante su gestión como gobernador del Estado de Miranda, y luego en el contexto de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2012, es muestra de la utilización de los símbolos, el discurso y las prácticas de la izquierda con capacidad de movilización social por la derecha. Su reconstrucción es capitalizada políticamente en la disputa por los espacios de poder en la región desde un proceso de apropiación con el concurso de las ciencias (Vázquez, 2019 a).
El despliegue de una red de tanques de pensamiento a nivel internacional, fortalecida en el siglo XXI, forma parte de las condiciones que apuntalan los modelos de acción antes expuestos y ha sido vital en la disputa de sentidos (Barriga, 2016) (Grassetti y Prego, 2017). Con sus antecedentes en el despliegue del proyecto neoliberal en los Estados Unidos desde los años ochenta, contexto en que se realizó una importante orientación de la producción de conocimientos en un vínculo cada vez más estrecho con procesos políticos en interés del mercado, en América Latina este proceso ha resultado en la transformación de matrices de investigación, así como del currículo de las universidades eliminando progresivamente la presencia contenidos con una visión crítica del capitalismo y sus procesos de desarrollo en nombre del perfeccionamiento de la ciencia y de su utilidad para atender los modelos concretos de gestión social (Gibert, 2017). La matriz positivista ha servido de sólido escalón para el replanteo del rol de académicos y universidades, entrando en la corporativización del conocimiento de matriz estadounidense e incrementando los actores de la construcción de fórmulas para el cambio político-cultural ajustadas a la medida de cada contexto histórico-concreto.
De otra parte, en estos procesos cabe destacar el rol de las fuerzas militares estadounidenses, especialmente a través de las Operaciones Militares de Apoyo a la Información (Military Information Support Operations -MISO por sus siglas en inglés) definidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Como parte de las mismas se planifica la transmisión de “«información e indicadores seleccionados hacia las audiencias foráneas con el objetivo de influir en sus emociones, motivaciones, razonamiento objetivo y finalmente en la conducta de individuos, grupos, organizaciones y gobiernos extranjeros de una manera favorable a los objetivos de las que lo origina». No obstante, son difíciles de identificar porque no se presentan abiertamente como tal y ningún funcionario público estadounidense va a admitir que su gobierno se involucra en acciones de propaganda.” (González y Vázquez, 2019: 12 y 13)
Las MISO han incidido en los procesos de influencia política cultural para el cambio social-político aportando a la profundización del conocimiento de la sociedad latinoamericana, a la determinación de los públicos metas, aquellos favorables para la inserción y propagación de mensajes, a la conformación de estrategias para ello, así como a la medición del impacto de las mismas y su ajuste. Su acción se inscribe en el modelo de comunicación política por el cambio cultural definido como:
Proceso multidimensional que en el contexto del capitalismo imperialista global del siglo XXI, se estructura alrededor de la dimensión de la dominación ideológico-cultural; con nuevos actores como sujetos protagónicos del ejercicio de la política; nuevas temáticas como entorno de la acción de los mismos; así como nuevas formas de organización que privilegian las estructuras en redes de incidencia a nivel local, nacional, regional y trasnacional. (González y Vázquez, 2019: 16 y 17)
.
La incidencia de este modelo en los procesos de cambio político regional se ha visto acrecentada por las posibilidades que ofrecen las redes virtuales, como espacios de despliegue de lo que se ha denominado la acción de la territorialidad virtual. Una disputa de sentidos en la que se insertan on-line medios de comunicación, corporaciones, iglesias que se han levantado como factores de triunfo en las elecciones presidenciales ganadas por Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador.
Como parte de la concepción que sustenta la acción desde las redes mencionadas, las proyecciones del Comando Sur para el periodo 2017-2027, plantean una posibilidad de incidencia aún mayor, pues apuestan por una Red de Redes para “enfrentar los desafíos de Estados Unidos en la región”. Aludiendo como componentes de la misma: a las redes ya existentes de naciones aliadas y copartícipes, redes de la sociedad civil, el sector académico, el sector privado y las poblaciones que extienden la gobernabilidad, junto a agencias y redes del gobierno de Estados Unidos. (Comando Sur, 2017)
Una proyección ante la cual se presenta como gran desafío los alcances que pudieran tener los procesos de construcción de consenso a nivel social, con los recursos de los gobiernos y las fuerzas militares en tanto, como ha señalado Pablo Martin Méndez:
Lo realmente problemático es que la libertad sirva para justificar o racionalizar las situaciones más injustificables, incluyendo la producción de desigualdad, las políticas de segregación y, por supuesto, la represión. Si la población acepta que la intervención del Estado en la economía conduce inexorablemente hacia las garras del fascismo, el totalitarismo comunista o la tan remarcada catástrofe populista, entonces estará dispuesta a admitir las reformas económicas más ortodoxas y austeras, en particular aquellas que promuevan la desindustrialización y la reducción del trabajo asalariado. Si la población entiende que el acceso a mayores niveles de bienestar depende de las destrezas, los saberes y las capacidades incorporadas en individuos y grupos de individuos, entonces tolerará mejor las peores desigualdades. Si la población supone finalmente que cada cual debe mejorar su situación emprendiendo con libertad, sin verse obstaculizado por las acciones de otros individuos, entonces no solo aceptará la represión de quienes aparezcan como un obstáculo, sino que además la solicitará a cualquier tipo de gobierno, como si la cuestión consistiese en defender a toda costa una “democracia de emprendedores”. (Méndez, 2017: 27)
La evangelización como medio de cambio político
La religión, especialmente la evangélica, por sus modos de acción ha constituido un importante factor de influencia entre los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad latinoamericana. Su capacidad, en tal sentido, ha sido beneficiada, entre otros, por los siguientes factores:
– El crecimiento de la población que se adscribe a estas denominaciones religiosas, que según informe de Pew Research del 2014 se multiplicó en la sociedad latinoamericana en el lapso de una vida, entre 30 y 40 años, de manera notable, compitiendo incluso con la religión católica en la región.
– La influencia creciente de estas iglesias en la sociedad ha sido promovida en muchos casos a través de un trabajo social que se ha caracterizado por su efectividad.
– La red de ayuda que se construye desde estos enlaces, incrementados por la tercerización del trabajo social, ha crecido progresivamente, aportando al fortalecimiento del proselitismo religioso que se realiza, además desde otra diversidad de espacios. Destacan en tal sentido, la multiplicidad de medios de comunicación que incluye desde radios comunitarias, nacionales, televisoras, revistas, muchos con presencia on-line y capacidad de acción e influencia en tiempo real. Todo ello sin desestimar, sino todo lo contrario, la importancia del intercambio presencial como mejor vía para incidir en las emocionales y la racionalidad de las personas.
– La potencialidad política de la organización atendiendo a la capacidad de los pastores para orientar el voto de sus feligreses desde una profunda adhesión construida mediante la utilización del trabajo social como medio de capitalización política.
En este marco un importante factor de influencia cultural para el cambio político ha sido el Evangelio de la Prosperidad. Desde un contenido que relaciona causalmente la prosperidad material con una buena o mala relación con Dios (Piedra, 2005), la prédica religiosa que se despliega ha aportado en dos sentidos. El primero, a la consolidación de la noción del emprendimiento como solución a los problemas económicos del individuo y su familia, ante un Estado, que por sus carencias morales (corrupción) no puede resolverlos. El segundo, a la demonización de partidos de izquierda, sus líderes, así como de la acción de protesta social cuando la misma es contra los intereses oligárquicos, imperiales y de mercado. El caso de Brasil es sustancial si de mostrar cómo ha operado esta fórmula se trata, sin embargo la misma, en uno u otro sentido ha estado presente en Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador.
La acción de estos segmentos evangélicos tiene sus lazos probados con Estados Unidos a través de lo que se ha denominado desde la década del setenta del siglo XX como la nueva derecha cristiana. Constituida en actor político nacional desde este tiempo e insertada en las estrategias de dominación política y subversión que se implementan desde la política exterior de Estados Unidos, su acción ha sido destacada como sustento de planes intervencionistas hacia lugares como Irak, Argelia, Marruecos, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Palestina, entre otros, añadiendo, más allá de lo concerniente al mundo árabe, a Japón, África, Europa, India y China. En el caso de Iraq, por ejemplo, el extremismo religioso, se convirtió en elemento esencial de la geopolítica del Cercano Oriente, promovida con el apoyo de la Casa Blanca, el Congreso y la CIA. (Saint-Prot en Pérez, 2017).
Aunque su presencia en la región data de los años sesenta del siglo XX, la misma ha ido creciendo y perfeccionando su acción a partir de su propio desarrollo como fuerza política e instrumento de dominación en las condiciones antes descritas. Tampoco debe soslayarse su despliegue como emporio económico que multiplica sus posibilidades de acción, así como la capacidad de vincular los procesos de proselitismo religioso y político. En algunos países —como Guatemala, Puerto Rico, y Colombia— la fuerte presencia de megaiglesias y ciertos movimientos denominacionales ha causado que iglesias más pequeñas se conviertan en franquicias. (Namnún, 2015)
Durante el gobierno de Donald Trump la presencia de esta fuerza política religiosa ha sido más visible. Un hecho que se reitera desde la administración Reagan, pasando por Bush hijo hasta hoy, a partir de su alianza con el partido Republicano que según David Harvey formó parte del despliegue social-político para promover el proyecto neoliberal en Estados Unidos en el contexto de la crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970. Una crisis que constituyó una clara amenaza política a las élites económicas y a las clases dominantes, en los países de capitalismo avanzado: Italia, Francia, España, Portugal y en los en vías de desarrollo: Chile, México, Argentina, en tanto extendió el descontento y la unión del movimiento obrero y los movimientos sociales en gran parte del mundo capitalista avanzado y parecía apuntar a una alternativa socialista al compromiso entre el capital y el trabajo que había fundado la acumulación capitalista en el período de la posguerra. (Harvey, 2007).
En América Latina, la participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de derechas en sus respectivos países, con partidos políticos en 10 de ellos. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016) (Calderón, 2017). En Brasil, se reúnen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales con influencia decisiva sobre los destinos de la nación. El movimiento religioso ha sido clave en el proceso de derechización de la sociedad y en la subversión del proyecto político del Partido de los Trabajadores. Eduardo Cuhna fue el líder del impeachment —juicio parlamentario— que terminó expulsando a la presidenta Dilma Rousseff, electa por voto popular. En la elección presidencial realizada el 28 de octubre de 2018, tuvieron un rol esencial en la demonización del Partido de los trabajadores, de sus líderes y de la protesta social (Bolten, 2017. Junto a las empresas de telecomunicaciones han sido reconocidos como importantes actores en la reciente victoria de la derecha en el país. En igual sentido, se destaca la presencia de alianzas de la derecha con esta fuerza político-religiosa en países como Chile, Costa Rica y Colombia como variable de éxito en elecciones presidenciales.
La institucionalización del dominio político y la subversión político-ideológica
La utilización de actores y espacios de gobierno a través del manejo de contenidos, que en nombre de su eficacia técnica y su validez científica, son esgrimidos como idóneos para perfeccionar la gestión de los mismos, es una de las formas más peligrosas y sutiles a través de las cuales opera hoy la dominación política y la subversión.
La institucionalización de la dominación política y la subversión, definida como: “la incorporación de instituciones, leyes, políticas públicas y formas de gobierno a los instrumentos de trabajo para la cooptación de la sociedad civil o la eliminación de aquellos que como parte de la misma persistan en oponerse al sistema” (Vázquez, 2019 b: 10) tiene sus antecedentes en la Perestroika y el posterior proceso de reformas de mercado en la URSS.
En América Latina, las redes de intervención a través de las cuales se han promovido estos procesos han incorporado y articulado los múltiples actores que desde los años ochenta del siglo XX operaron como parte de la Red de Intervención del proyecto Democracia en Centroamérica, junto a los insertados de manera creciente durante el siglo XXI en torno a los proyectos de “Prosperidad” y “Seguridad”.
Las formas a través de la cuales se da este proceso se distinguen a partir de los contextos histórico-concretos y las características de los sistemas de poder económico y político que existen en los países donde actúa, pero su matriz general de despliegue se ha articulado en torno a cuatro áreas de acción. En tal sentido se destacan las fórmulas asociadas a:
– Ajustes legales.
– Fortalecimiento Institucional.
– Modernización de políticas públicas.
– Perfeccionamiento de formas de gobierno.
Los procesos de ajuste legal han sido utilizados para acotar y moldear la existencia de espacios de organización, movilización y representación política de la sociedad para ejercer su derecho de participación política. La Reforma Laboral en países como México y Brasil ha sido utilizada para delimitar la existencia y acción de los sindicatos; las leyes Electorales, en países como México, para delimitar el reconocimiento y financiamiento de los partidos como condición de su existencia y modo de acción; las Leyes de Seguridad pública, en países como Chile, han sido puestas a la orden para la criminalización de la protesta social.
En el mismo sentido, los procesos de fortalecimiento institucional que han acompañado a los ajustes legales han cerrado el marco para el despliegue de la judicialización de la política en aras de boicotear la concreción de proyectos de desarrollo en función del pueblo, así como inhabilitar políticamente a líderes con posibilidad de mantener y consolidar proyectos de país que hagan posible la generalización de los mismos.
La eliminación de fuerzas de izquierda a través de las modalidades de intervención institucional antes referidas se complementa con procesos de modernización de políticas públicas mediante los cuales se domestica a la sociedad latinoamericana. En tal sentido, las políticas de inclusión ciudadana que suponen la promoción del consumo como base de superación de la pobreza, pero no desde cambios en la estructura socio-económica y política, sino desde el acceso a los créditos, incluye la educación financiera correspondiente diseñada desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, e incluida en el currículo escolar oficial, desde el preescolar hasta el final de la Secundaria (Stolowicz, 2017). En igual sentido, en México y Chile se identifican políticas públicas, específicamente las relativas a desarrollo social, con un discurso común que tiende a forjar una cultura con un rol determinado para el ciudadano acorde al patrón del proyecto neoliberal. Como parte del trabajo para forjar un “sentido común” que permita el funcionamiento en la práctica de la sociedad neoliberal. (Ortiz, 2014)
Como fundamento conceptual de este proceso, la autogestión del desarrollo al estilo neoliberal se ha definido como la práctica que desarrolla la ciudadanía, ante la inacción del Estado, pero que consiste solo en la capacidad para resolver problemas, procurarse opciones de desarrollo, pero no en la alteración de las estructuras jerárquicas del poder o en la toma de decisiones políticas que salgan de los márgenes impuestos por los propios gobiernos en función de ello (Ortiz, 2013). La interpelación, como práctica de cuestionamiento solo se promueve en contextos con proyectos no afines a los intereses de mercado y en especial de Estados Unidos en la región. Es en este punto donde el CIPE articula la capacitación para la sociedad civil con el objetivo de promover su intervención por el cambio social desde la subversión político- ideológica.
En Argentina la labor del CIPE en la capacitación y difusión alrededor de temas como desarrollo, democratización, formulación de políticas públicas, anticorrupción, reformas jurídicas y regulatorias, asociaciones empresariales, gobernanza corporativa, gobernanza democrática, acceso a la información, sector informal y derechos de propiedad, se ha realizado con el objetivo de incidir en la formación de opinión pública y en la praxis política para movilizar sectores importantes de la sociedad civil como mujeres y jóvenes en función del cambio social. Con estos presupuestos se ha identificado un proceso de construcción de hegemonía de relativo éxito basado en la creación de consenso alrededor de políticas públicas apalancado por la acción del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos. Los resultados electorales de Argentina en el año 2015 constituyen una muestra de la eficacia de la proyección articulada de esta institución hacia la sociedad civil, los partidos y los gremios empresariales por el control político de los gobiernos y la sociedad. En Bolivia, país donde existe hoy la mayor presencia de entidades articuladas al mismo, coincidentemente, se produjeron en el año 2018 protestas contra los ministerios de Salud, Seguridad y Educación. (CIPE: http://www.cipe.org/region/latin-america-and-the-caribbean y Minelia, 2017)
El debate alrededor de la pertinencia de las políticas y programas que se han intentado aplicar en Venezuela inherentes al despliegue del poder popular, en Ecuador con las medidas relativas a los medios de comunicación, en El Salvador con el tema seguridad, y otros, forman parte de esta línea de acción. Una disputa que persigue eliminar la posibilidad del real empoderamiento del pueblo organizado en el ejercicio del gobierno a través de su incidencia en la solución de los macro/problemas que afectan a la nación y en su lugar limitar la misma a la gestión de sus problemas cotidianos, reduciendo así los márgenes del empoderamiento real y persiguiendo la reversión del capital político acumulado.
La relación entre el despliegue de mecanismos que cada vez instrumentalizan más la participación social, y la reducen, potenciando la participación ciudadana a través de políticas públicas que persiguen hacer innecesaria la organización, es vital en términos de la consolidación de la hegemonía de la élite transnacional. En función de estos objetivos tres de los cuatro pilares de la política exterior estadounidense (Castorena, 2017) se orientaron a incidir sobre la sociedad civil y los gobiernos: el impulso a las oportunidades económicas y sociales, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento efectivo de las instituciones de gobernanza democrática. Y como parte de este último, la acción que promueven las Iniciativas de seguridad y los TLC se encargan de garantizar la eliminación física o la inhabilitación política de aquella parte de la ciudadanía que no fuese posible cooptar.
Las iniciativas de seguridad engloban mecanismos y acciones que tienden a imponer un concepto de seguridad regional en virtud del cual el control militar y policiaco se hace cargo del conflicto social. Las implicaciones posibles han sido reveladas ya en Chile con la aprobación de la Ley Antiterrorista 18.314, que ha servido para judicializar las demandas sociales y criminalizar la protesta social, así como con la militarización de la seguridad ciudadana en México, una incógnita que no sabemos cómo intentaran aprovechar.
El asesinato, la desaparición y la inhabilitación política de líderes de la izquierda, amparados en esta “legalidad”, como se ha denunciado en países como Colombia, Honduras, Argentina, México y Brasil, entre otros, deja importantes espacios en la dirección de los procesos de lucha política en la región. Todo ello mientras de forma paralela se obstaculiza el desarrollo de nuevos líderes y procesos de movilización política también por “vía legal” a través del ajuste de las leyes electorales. Así, la aprobada en México en el 2014, exige cada vez más requisitos a los partidos para ser reconocidos e integrados en el mecanismo de la democracia representativa como vía para acceder al poder ejecutivo.
En igual sentido, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ha incluido entre sus propuestas de acuerdos: el combate a la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesan acusaciones verificables; la implementación de reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales. Es evidente que desde este mecanismo también se persigue incidir en los países miembros (como El Salvador) en aras de crear y desarrollar las condiciones para la aplicación de instrumentos a través de los cuales se han llevado a cabo acciones de judicialización de la política en función de neutralizar a las fuerzas progresistas y de izquierda en el gobierno y en las instituciones estatales, boicotear la concreción de sus programas políticos, así como la aplicación de medidas para la transformación económica y social.
Desde estas perspectivas el «desarrollo institucional» y el fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otras iniciativas aparentemente benignas, han sido reveladas en una perspectiva contrapuesta por los cables del Departamento de Estado, filtrados por WikiLeaks en 2010 y 2011, que muestran que los diplomáticos estadounidenses implementaron métodos consolidados de intervención interna «suave», a través del potenciamiento de los programas de asistencia de Estados Unidos, los préstamos multilaterales y las subvenciones para la «promoción de la democracia».
Los programas de gobierno abierto y lucha contra la corrupción (Cutberto, Rocha y Martínez, 2015), por la forma en que se han aplicado, han facilitado esta acción. La manera en que se han trabajado ha resultado, según las investigaciones sobre el tema, en una forma de gobernación a través de la cual ONGs, asociaciones de negocios, uniones de comercio, entre otras, han dirigido sus formas de cabildeo hacia instituciones gubernamentales locales, nacionales y transnacionales. (Vallejos, Montecinos, Ortiz y Pérez, 2009)
En este marco se ha identificado la acción articulada de instituciones aliadas al CIPE, instituciones internacionales como el FMI, tanques de pensamiento como la Heritage Foundation, medios de comunicación, gremiales empresariales, embajadas, para incidir en el ajuste del ejercicio del gobierno, de la institucionalidad, especialmente en contextos de gobiernos de izquierda, en los que no se declara como objetivo eliminar el sistema, al socialismo, sino “perfeccionarlo”. De esta forma, los procesos de dominación-política y subversión pueden ser promovidos sin cambiar los actores, que legitiman la acción desde su condición de izquierda, ajustando, trabajando los contenidos. El modus operandis de la institucionalización de la subversión puede identificarse en el gobierno de Lenin Moreno con el objetivo declarado de mejorar la gestión de Correa, en el proceso de aprobación de las reforma de pensiones en Nicaragua, entre otros casos.
La corporativización de la política y del gobierno se ha expresado desde la “colaboración” de las gremiales empresariales con las funciones de gobierno, por ejemplo, a través de la participación del Consejo Superior de la Empresa Privada en la propuesta y aprobación de la Reforma de pensiones en Nicaragua; en Colombia, al asumir la presidencia Iván Duque y con vistas a determinar sus futuras líneas de política exterior; pero también ha trascendido a los espacios de supuesta integración para garantizar la seguridad y el Progreso en la región. La participación de varios representantes de los sectores privados estadounidense y latinoamericano, socios internacionales (Canadá), agencias de cooperación mexicanas y estadounidenses, e instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo en la II Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, celebrada en Washington entre 11 y 12 de octubre de 2018 constituye una señal de ello. (Chaves y Tamara, 2018).
Consideraciones finales
El resultado de la aplicación del conjunto de los elementos antes mencionados ha sido destacado a través de investigaciones que revelan el despliegue creciente en América Latina de un sector de la población funcional al neoliberalismo. El fenómeno denominado “economía popular” que, según María Teresa Zegada, es un sector concreto de la sociedad civil que se ha extendido vertiginosamente en las últimas décadas alentado por los procesos de globalización y que no pretende cuestionar o destruir al capitalismo, sino más bien es funcional a la reproducción del capital porque vive de él, se alimenta y crece a través de él, participa del mercado de manera dinámica aunque no sea parte de los circuitos hegemónicos.
Los procesos generados con tales fines, de los que apenas percibimos a veces sus detonantes finales, son acumulativos, trabajados en el largo plazo y expresan la capacidad de hacer que, según las posibilidades y exigencias de cada contexto histórico concreto, han desarrollado de forma articulada el gobierno de Estados Unidos, el poder Corporativo y la Derecha hemisférica, como su expresión e instrumento político.
La incorporación de múltiples actores desde estas fuerzas les ha permitido trabajar de forma efectiva para sus fines, según se ha requerido, combinando la coacción y la seducción. En esta última línea, más allá de promover malestar e incentivar la acción por el cambio social, se destaca la construcción de consensos alrededor de alternativas construidas a la medida para cada país.
El perfeccionamiento de las formas de gobiernos a través de modelos como el de gobierno abierto ha potenciado la dominación política y la subversión por vía institucional en tanto ha hecho posible la inserción de las corporaciones, desde su supuesta condición de sociedad civil, en las decisiones de cómo llevar a cabo cada uno de ellos de la mejor manera. Lo que nos lleva a destacar que no hay una sociedad civil homogénea, sino una pautada en su diferencia por el antagonismo de los intereses de las clases sociales que la componen.
Es pertinente aclarar que la utilidad de la aplicación de cada una de las matrices teóricas que sustentan estas formulaciones en función de concretar programas de gobiernos y políticas en interés del mercado o de la sociedad, se relaciona directamente con la capacidad de asumir de forma contextualizada los mismos. Sin embargo, en el caso de países con proyectos de horizonte socialista o fuerzas de izquierda en el poder ejecutivo impulsando procesos emancipatorios, no debe perderse de vista la capacidad mostrada por las redes de intervención para utilizar argumentos racionales y adecuar matrices teóricas en función de la dominación política y la subversión. Un proceso apuntalado desde el manejo de las ciencias, las matrices teóricas y las metodologías de la investigación que tendría su contraparte ideal en un despliegue articulado de ciencias sociales y fuerzas de cambio político-económico-social para cimentar el pensamiento crítico emancipador.
Obama aporta a este proceso un sistema de política exterior que bajo el slogan de “invertir en el bien común”, promovió el despliegue articulado de la maquinaria geopolítica neoliberal que data de la década del 70 del siglo XX y la del Estado Imperial desplegada hasta el siglo XXI en una Red cuya intervención ha tenido altos costos para América Latina: procesos de dominio político de sociedades y Estados, acompañados por una colonización cultural que permite su articulación al sistema de la reproducción, legitimación y consolidación del orden global del capital, como modo supremo de garantizar la inserción subordinada de las economías latinoamericanas al proceso de la reproducción global y la expropiación de los recursos naturales en función de ello. Durante el gobierno de Donlad Trump, el enriquecimiento de estos mecanismos ha mostrado, peligrosamente, la integración de estas redes a instrumentos de poder duro, a los que parece se pretenden subordinar.
En tales condiciones, el cambio de correlación de fuerzas políticas en América Latina no debe valorarse como un simple resultado del voto castigo a las fuerzas de izquierda en los gobiernos en contextos electorales, sino como parte de un proceso mucho más amplio de cambio cultural. Un proceso apuntalado desde Estados Unidos y otras potencias capitalistas como parte de una proyección mucho más general, acumulativa y en constante desarrollo, en función del cambio político como condición de las reformas de mercado.
Para parar y revertir este proceso urge pensar cómo aprehender de nuestros errores y capitalizar nuestros aciertos. Por ello resulta imprescindible profundizar en las maneras en que nos han atado, desunido y descapitalizado, especialmente cuando parte de los retrocesos de los procesos del continente se aluden a problemas económicos, o de la coyuntura económica y cuando se buscan fórmulas para promover el desarrollo, con gobiernos abiertos e inclusión.
Notas:
1. Profesora e investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Miembro del Grupo de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO. Dra en Ciencias Económicas. MSc en Pensamiento Filosófico y Lic en Educación, especialidad Marxismo-Leninismo e Historia.
2. Incluyen los sujetos de poder político, económico, académico, religioso.
3. Un centro de pensamiento que surge en el contexto de la guerra de guerrillas de los años 80, de la mano de la USAID para desmontar la fuerza política de la izquierda, estrechamente relacionado con la familia Poma, una de las más importantes de la oligarquía salvadoreña.
Bibliografía referida:
Barriga, Lautaro (2016): Entre la desestabilización y la disputa democrática: el cambio de estrategia de las derechas y el rol de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela (2002-2015) y Ecuador (2010- 2015) e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 15, núm. 57, octubre-diciembre, 2016, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/4964/496454142005.pdf
Bárzaga, Mayra (2017): “Complejidades actuales en América Latina para enfrentar el proyecto de reconfiguración neoliberal”. En Revista Nuestra América.
Bolten, Virginia (2017): Crisis de representatividad: el poder en manos evangelistas. 09-11-2017. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233823
Castorena, Casandra (2017): “Los cuatro pilares de la política exterior de Estados Unidos hacia el Hemisferio Occidental en el siglo XXI”, en Marco A. Gandásegui (coord.) Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional, México, DF, Editores Siglo XXI, CLACSO, 2017.
Chaves García, Nery y Lajtman, Tamara (2018): Seguridad para la «prosperidad» en Centroamérica, 20 Octubre, 2018 Disponible en:http://www.celag.org/seguridad-para-prosperidad-centroamerica/
CIPE (2017): Programs in Latin America & the Caribbean http://www.cipe.org/publications/detail/programs-latin-america-caribbean)
CIPE: Impact on reform Latin America & the Caribbean, Center for International Private Interprise, en http://www.cipe.org/publications/detail/programs-latin-america-caribbean
Comando Sur de los Estados Unidos. Consorcio Para Las Américas (2017): ESTRATEGIA DEL TEATRO2017-2023http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017-10-26-124307-193×tamp=1509036213302
Fabelo Corzo, José Ramón (2013): LA COLONIALIDAD DEL PODER Y LA LÓGICA DEL CAPITAL. Revista Perspectiva. 2013; 14(16): 91-98. Disponible en: https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2014/06/artigo-josc3a9-corzo.pdf
Gibert, Jorge (2017): La Redefinición de las Identidades de los Cientistas Sociales Latinoamericanos: ¿Hacia un Nuevo Colonialismo Intelectual? Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 2017, 11(1), 35-55. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rlei/v11n1/art04.pdf
González Martín,Olga Rosa y Vázquez Ortiz,Yazmín Bárbara (2019): De Obama a Trump: la comunicación política y la disputa geopolítica por América Latina. Revista Anthropos. En proceso de Edición.
Grassetti , Julieta y Prego, Florencia (2017): Thinktanks, intelectuales y derechas. El rol de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en Venezuela y Argentina (2015-2017). MILLCAYAC – Revista Digital de Ciencias Sociales / Vol. IV / N° 7 / 2017. ISSN: 2362-616x. (pp. 121-140)Centro de Publicaciones. FCPyS. UNCuyo. Mendoza Disponible en: http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital/article/view/1016/620
Harvey, David (2007): Breve historia del Neoliberalismo. Ediciones Akal SA. Madrid. Disponible en: http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u1l4.pdf
Jairo Namnún (2015): El evangelio de la prosperidad y la iglesia en América Latina.23 Junio, 2015. Disponible en:https://resources.thegospelcoalition.org/library/el-evangelio-de-la-prosperidad-y-la-iglesia-en-america-latina
Luiz Jungb Lut, Airton (2015) Ser evangélico en América Latina Elementos para un análisis revista Nueva Sociedad No 260, noviembre-diciembre de 2015, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/5.TC_Jungblut_260.pdf
Martín Méndez, Pablo (2017): El neoliberalismo puesto en perspectiva. Para una revisión de nuestras concepciones críticas. Revista Perspectivas de Políticas Públicas Vol. 7 Nº 13 (julio-diciembre 2017) Disponible en: http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/viewFile/1670/1238
Minelia, Ary Cesar (2017): “Reformas políticas y económicas. La actuación del Center for International Privateinterprise en América Latina”. En Marco A. Gandásegui (coord.), Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional. México, DF, Editores Siglo XXI, CLACSO.
Ortiz Gómez, María Guadalupe (2013): “¿Neoliberalismo autogestivo? La Cultura de Autogestión para el Desarrollo como una herramienta analítica”, Contextualizaciones Latinoamericanas, núm. 9. Disponible en: http://www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx/
Ortiz Gómez, María Guadalupe (2014): El neoliberalismo como proyecto cultural global. Revista Internacional de Economía y gestión. VOLUMEN 3 NÚMERO 1. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/318755415
Pérez Cruz, Ofelia (2017): Trump y su “makeamericagreatagain” en Marco A. Gandásegui (coord.) Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional, Editores Siglo XXI, CLACSO, México, DF.
Pew Research Center (2014): “Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región históricamente católica”. Disponible en: http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf
Piedra Solano, Arturo (2005): Origen, desarrollo y crítica de la prosperidad, Disponible en: https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/article/view/1084/1010
Revista Nueva Sociedad (2014): Los rostros de la derecha en América Latina. Nueva Sociedad, Nº 254, Pág 2. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/nuso/nuso-254.pdf
Robinson, Willian (2008): La Promoción de la Anti-Democracia: Proyecto de la Élite Transnacional. Presentación en Conferencia Internacional “Revolución e Intervención en América Latina, ”Caracas, 14-15 Noviembre. 2008, Auspiciada por Telesur, Patria Grande, y Ministerio de Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI). 2008.
Salinas, Darío (2017): “Cambios en la ecuación del poder, constantes estratégicas estadounidenses y procesos políticos en América Latina”. En Marco A. Gandásegui (coord.) Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional, México, DF, Editores Siglo XXI, CLACSO, 2017.
Stolowicz, Beatriz (2017): “El “posneoliberalismo” para una reforzada hegemonía del capital” en Revista Cuadernos de Nuestra América; Vol. XXVI N 49, Enero-junio 2017.
Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara (2018 a): De Obama a Trump: Estados Unidos y el cambio en la correlación de fuerzas políticas en América Latina. Revista Cuba Socialista N. 7 Abril-Junio. 2018. Disponible en: http://www.cubasocialista.cu/2018/08/08/de-obama-a-trump-estados-unidos-y-el-cambio-en-la-correlacion-de-fuerzas-politicas-en-america-latina/
Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara (2019 a): La derecha en la disputa geopolítica por América latina en el siglo XXI, Revista Foro N. 97 marzo 2019. Fundación Foro Nacional por Colombia. Bogotá DC. Colombia. 2019.
Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara (2019 b): Estados Unidos en la disputa geopolítica por América Latina. Sociedad civil y subversión político ideológica en el siglo XXI. En Juan Ramón Quintana (coord): «América Latina en el proyecto de Dominación de Estados Unidos». Editorial del Estado. La Paz. 2019.
Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara. (2018 b): Desarrollo y Participación: colonialidad y desafíos para la izquierda en El Salvador. Revista Cuadernos de Nuestra América N. 51. CIPI. 2018. Disponible en: http://www.cipi.cu/sites/default/files/2018-06/CNA%20N51%20ene-jun%202018.pdf
Vázquez, Yazmín Bárbara y González, Olga Rosa (2019): La Geopolítica Imperial del Desarrollo: ¿un modelo superado? Editorial de Ciencias Sociales. En proceso de Edición.
Vera Martínez, Martín Cutberto; Rocha Romero, David y Martínez Rodríguez, María Concepción (2015): El modelo de Gobierno Abierto en América Latina. Paralelismo de las políticas públicas de transparencia y la corrupción DOI, Disponible en: http://dx.doi.org/10.17141/iconos.53.2015.1565
Vommaro, G. (2014). «Meterse en política»: la construcción de PRO y la renovación de la centroderecha argentina. Nueva Sociedad, n° 254, noviembre – diciembre. Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/4069_1.pdf
Zegada María, Teresa (2014). La economía popular: sociedad civil privatizada en la era global. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v19n29/v19n29a08.pdf
 Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba