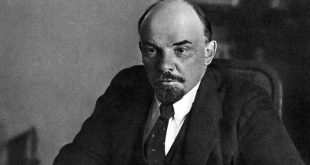“El futuro no pertenece a los globalistas, sino a los patriotas”
Donald Trump, discurso ante la Asamblea General de NNUU, 2019
No develo ningún secreto al decir que el título se refiere, primero, a la falacia pseudocientífica del politólogo Francis Fukuyama cuando profetizó el fin de la historia luego del supuesto triunfo definitivo del liberalismo económico (y por extensión del político y social) y en consecuencia, de la democracia liberal al darse por terminada la Guerra fría. Tampoco si al referirme al “fin del neoliberalismo” lo hago con pudor, consciente de que aunque para muchos es todavía impensable el paréntesis que incluyo a continuación, para mí resulta innegable que el curso de los acontecimientos augura el fin del capitalismo “realmente existente” (¿conocida la expresión?) cada vez más cuestionado incluso por sus beneficiarios, entre los que se incluyen el presidente de la cita que se atreve, en pleno siglo XXI, a defender el aislacionismo pero también a despreciar la multilateralidad ante la Asamblea General del organismo que la representa.
Mucho más inteligentes que el presidente, otros beneficiarios –los CEOs de las casi 200 ETNs integrantes de la asociación Business Roundtable[1] y también la revista Fortune[2]– elaboraron y publicaron respectivamente el “Nuevo propósito para la corporación” y su “compromiso”: cumplir o superar las expectativas de los clientes; invertir en sus empleados; tratar de manera justa y ética a los proveedores; respetar a las personas de las comunidades en las que trabajan y hasta proteger el medio ambiente. Significativamente y no por casualidad, para el último lugar de la lista de “propósitos” quedó el que en su momento fuera enunciado por Milton Friedman, como “una y única responsabilidad social de las empresas”: “aumentar las ganancias para sus accionistas”; solo que ahora enunciado en el “Nuevo propósito…” como: generar valor a largo plazo para los accionistas.
No fue la anterior la primera alerta sobre la necesidad de introducir cambios en el sistema, sin embargo, el nivel de los proponentes fue más que suficiente para que en la Columna de opinión del New York Times[3] apareciera un artículo con el título: “Los directores ejecutivos seguro le temen a una recesión: podría causar una revolución”, que incluye una cita de Alan Murray, director ejecutivo de Fortune, en el que se refleja el miedo de los altos ejecutivos “de que el apoyo público hacia el sistema en el que han operado está a punto de desaparecer” y en el que se analizan las consecuencias que ello pudiera implicar.
Es relevante significar que todavía con mucha anterioridad, relevantes políticos y teóricos sistémicos habían realizado agudas críticas al neoliberalismo, la globalización y el capitalismo. No podía ser de otra manera cuando paradójicamente e incluso coincidente con el “fin de la historia”, se había iniciado una larga sucesión de crisis en los que fueran certeramente denominados por Joseph E. Stiglitz “los felices 90s”[4] aunque México –ya desde la mitad de esos mismos años, 1994-95– se convirtiera en la primera víctima del Consenso de Washington y la globalización neoliberal.
Y todavía en el siglo pasado luego de México siguió Argentina, que hasta los “felices” 90s y después, con la restauración de la democracia, el fracaso del gobierno de Alfonsín en la estabilización de la economía con el plan austral, la hiperinflación, la renuncia del presidente antes de concluir su mandato, la llegada de Menem a la presidencia con sus “relaciones carnales” con los Estados Unidos y la convertibilidad del peso argentino, su paridad con el dólar y el “paseo” argentino por el Primer Mundo hasta su salida en helicóptero de la mano de La Rúa, desde la Casa Amarilla.
Siguió la crisis en los “tigres asiáticos” –cuyo paradigma, Japón, había comenzado a declinar ya desde los 90s– que habían adoptado como patrón de crecimiento las exportaciones acompañadas por una fuerte presencia del estado como sustento financiero.
Luego Rusia, que de la mano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, gracias al “fin de la historia”, se había incorporado al “mundo libre”… y también Brasil, que con Fernando E. Cardoso de presidente, mientras dudaba si devaluar o no devaluar el Real, precipitaba el país al precipicio.
Inmersos en el mundo del neoliberalismo y la globalización no podían ver sus cancerberos lo que la sucesión de países en crisis hacía evidente: era el sistema y el propio mundo, el que habían hecho a su imagen, semejanza y provecho, que mutaba. Y al ser incapaces de verlo, las causas de las crisis se buscaron en las imperfecciones de la aplicación del modelo y no en el modelo, en los errores cometidos y no en la concepción, en la forma en que se manifestaba el fenómeno y no en el fenómeno mismo: el capitalismo monopolista, el que V. I. Lenin había caracterizado como “novísima etapa del capitalismo”[5] y que había sustituido a la vieja etapa –la de la libre competencia– ya “a principios del siglo XX” con el “nuevo papel de los bancos”, su “fusión con la industria” y la aparición del “capital financiero” agotaba sus posibilidades y las crisis se habían convertido ya desde entonces en “la” crisis del capitalismo como sistema, en la “crisis sistémica”[6] del capitalismo.
Así pues, si cuando en el tránsito del siglo XIX al XX la aparición del capital financiero dio inicio a la etapa del capitalismo monopolista que Lenin calificara entonces de “novísima”, los cambios que se producen en el tránsito del XX al XXI, hacen que el capital financiero, nacido junto al monopolista, impulsado por el neoliberalismo y la financierización de la economía, desplace y subordine al capital industrial como fuente fundamental de la ganancia capitalista (y por consiguiente de la plusvalía)[7], todo lo que acelera extraordinariamente la crisis sistémica hasta hacerla terminal. Por supuesto, muchos escépticos dirán que desde ya hace mucho los marxistas hablamos del fin del capitalismo (que nunca llega), lo novedoso ahora es que la crítica al capitalismo llega también de teóricos y políticos sistémicos[8] y hasta desde los propios capitalistas como los de la Round Table que mencionamos al principio del presente ensayo y también desde el Foro Económico Mundial y sus visiones que hace unos pocos años atrás hubieran sido catalogadas como sacrílegas cuando en su “Manifiesto de Davos 2020”[9] expresa:
- El propósito de las empresas es colaborar con todos los grupos de interés implicados en su funcionamiento. Las empresas no funcionan únicamente para sus accionistas, sino para todas las partes involucradas (stakeholders): empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general.
- Una empresa es más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. Los salarios del personal ejecutivo deben reflejar la responsabilidad ante todas las partes involucradas.
- Una empresa multinacional es en sí misma un grupo de interés –como los gobiernos y la sociedad civil– al servicio del futuro global.
Se trata de que ya desde los años finales del siglo XX –para muchos desde la creación de la OMC en 1995– pero fundamentalmente desde los inicios del XXI, la aceleración de la globalización neoliberal –resultado de la liberación del capital financiero de las restricciones nacionales– hizo que los flujos se hicieran vertiginosos, que los mercados financieros crecieran a la misma velocidad de vértigo y que hacia los países “emergentes” fluyera el dinero suficiente para mantener “equilibrados” los desequilibrios provocados por las políticas económicas globalizadoras.
Lo anterior hizo posible que la economía mundial (la del mundo rico) funcionara entonces como había sido prevista por los globalizadores neoliberales del “Consenso de Washington”, y los EE.UU. alcanzaran un período de auge sin precedentes en su historia (que Trump ignora o miente cuando “ignora”). Por primera vez en más de treinta años, EEUU logró equilibrar su presupuesto y alcanzar el superávit fiscal: en 1998 la economía estadounidense creció un 3,9%, la inflación fue la menor desde los 50s y en el último trimestre el PBI creció un 5,6% mientras que de octubre a diciembre, el consumo lo había hecho al 4,4% y el gasto en bienes duraderos al 21,4%, cifras que hicieron exclamar al que fuera por aquel entonces el economista jefe del Bankers Trust: “Si alguna vez hubo una economía perfecta, los Estados Unidos parecen serlo”, expresión similar a las que se leen en la prensa estadounidense de los días previos al “martes negro” de octubre de 1929.
Pero la “perfecta” economía norteamericana, impulsada por la marea neoliberal, incubaba “nuevas” crisis que se pusieron de manifiesto ya desde finales de 2007 y en 2008, cuando comenzó la que fuera inicialmente llamada crisis “subprime”, después “hipotecaria”, luego de “iliquidez”, de “crédito” y hasta de “hipotecas basura”, y “global”, generada por el “exceso” de capital, ahora ya eminentemente financiero (que sustituye y supedita al industrial como fuente fundamental de la creación “de valor” y ganancias para los accionistas) y que en busca de su maximización, no duda en desregular y crear “derivados financieros”.
De manera que la crisis del 2008, provocada por los “excesos” de capital, hace a este cada vez más especulativo[10] y lo aleja del capital “real” (que predomina desde el liberalismo y el libre cambio decimonónico en los albores de la industrialización capitalista, hasta el período monopolista del capitalismo) cuando las reiteradas crisis cíclicas de superproducción, desde la época en que Inglaterra mantenía el monopolio de la producción industrial, demostraban que los mercados no podían absorber la creciente productividad de la industria en condiciones en que la mayoría de la población no tenía acceso a ella y ni aun cuando parte de la clase obrera participara de los beneficios de los monopolios.
A incrementar el “exceso” de capital también contribuyeron “…las disparidades en el ingreso entre capital y mano de obra (que) indican que el comercio en las cadenas globales de valor supone un beneficio desproporcionado para los países ricos”. Adicionalmente, la desigualdad se produce también entre los trabajadores ocupados en estos países: el aumento de la participación de los trabajadores altamente calificados en el ingreso ocurrió en el 92%; la proporción de valor agregado asignada a los trabajadores de calificación media se redujo en un 56%, mientras que la participación de la mano de obra de baja calificación cayó en el 91% de las cadenas; también en los países en desarrollo se redujo drásticamente la participación de los trabajadores de baja calificación.[11]
Desde 2008 las medidas que se adoptaron para la salida de la crisis partieron del supuesto de que se trataba de una crisis cíclica más, “financiera”, por consiguiente, el tratamiento fue de más de lo mismo y basados en tal supuesto se realizaron inyecciones de liquidez, recortes impositivos, bajas de tipos de interés, compra de instituciones financieras[12]… todas ellas dirigidas a garantizar que los mercados, actuando “libremente”, hicieran más estable y eficiente el sistema económico. Se cometieron así dos errores: el primero –resultado de la incapacidad de la teoría económica oficial– no comprender que la actual crisis del capitalismo es crisis del sistema mismo, y el segundo, que las medidas adoptadas resolverían la crisis.
¿Cómo valora lo anterior un premio Nobel de economía que ni por asomo puede ser “acusado” de marxista?
Está claro que los mercados no han funcionado de la forma que proclaman sus apologistas… se supone que los mercados son estables, pero la crisis financiera mundial demostró que podían ser muy inestables, con catastróficas consecuencias… Se supone que la gran virtud del mercado es su eficiencia. Pero evidentemente, el mercado no es eficiente. La ley más elemental de la teoría económica –una ley necesaria si una economía aspira a ser eficiente– es que la demanda iguale a la oferta. Pero tenemos un mundo en que existen gigantescas necesidades no satisfechas (inversiones para sacar a los pobres de la miseria… o para adaptar la economía mundial con el fin de afrontar los desafíos del calentamiento global). Al mismo tiempo tenemos ingentes cantidades de recursos infrautilizados… El desempleo –la incapacidad del mercado de crear puestos de trabajo para tantos ciudadanos –es el peor fallo del mercado, la principal fuente de ineficiencia, y una importante causa de la desigualdad.[13]
¿Y los resultados?
Los intentos de adaptación del capitalismo senil[14] y “occidente”[15] a las condiciones creadas por “la gran crisis” de 2008, en condiciones de continuación del proceso globalizador y de expansión del “socialismo de mercado”, a la vez que impulsó aún más el proceso de financierización de la economía también hizo evidente que la continuación de la geoestrategia globalizadora concebida para dar respuesta a los intereses de la plutocracia dominante (el 1%), cada vez más transnacional, junto al hecho de que los estados-nación encargados de ejecutar tal estrategia eran, cada vez más, estados transnacionalizados (en el sentido de que el gobierno no está al servicio del estado, como se supone deba ser, sino que es el estado el que está al servicio del gobierno y este último al servicio de las grandes transnacionales)[16], no solo no contribuyeron a resolver los problemas existentes, a estabilizar los mercados, a aumentar su eficiencia, a resolver los problemas de pobreza, de desigualdad, de desempleo, ni los del calentamiento global y si a agudizar las contradicciones del sistema, en particular los de su paradigma, los EEUU, y a acelerar el proceso de deslazamiento del eje geopolítico global hacia la región Asia-Pacífico.
¿Por qué luego del impulso de la globalización se inicia el proceso de desglobalización que llega, con Trump y el coronavirus a la “globalización de la desglobalización» y hasta al regreso al proteccionismo?
La expansión imperial, de la mano del keynesianismo, el neoliberalismo y la globalización neoliberal, aprovechando la capacidad de adaptación del capitalismo, su mimetismo, produjo el proceso excluyente y autodestructivo de la globalización.
Una relación muy incompleta de los resultados propios del referido proceso incluyó:
- El descomunal crecimiento de la riqueza acompañado de la marginación de cada vez mayores capas de la población.
- Fabulosas cantidades de dinero circulando aunque concentrado en cada vez menos manos.
- Movimientos de capitales internacionales que, sin patria, sin bandera y aun sin dueños identificados, en busca de ganancias especulativas se hacen capaces de hacer tambalear la economía de cualquier país y del mundo.
- Aceleración del proceso de concentración de los capitales, esta vez a escala planetaria, con la aparición de las megafusiones, esto es, fusiones y absorciones entre las mayores empresas mundiales para hacerlas más poderosas que muchos estados nacionales y aun que regiones y continentes enteros.
- Preferencia de las inversiones de capital especulativo sobre el productivo.
- Despilfarro en los menos y subconsumo en los más.
- Contaminación y destrucción acelerada del medio ambiente, desaparición de miles de especies como resultado de la destrucción de su hábitat y desastre ecológico en ciernes sólo comparable al que hiciera desaparecer a los dinosaurios del planeta, quizás como preludio de nuestra propia extinción si no somos capaces de interrumpir los procesos actuales.
Al propio tiempo, y desde finales del pasado siglo, de manera inexorable y a pesar de los intentos de apologizar hechos y acontecimientos relacionados con la evolución del capitalismo, la crisis sistémica del capitalismo muestra cómo, cada vez más, en el mundo de hoy se institucionaliza el caos:
- Las deudas de los países, comenzando por la de los EEUU, ya hace mucho son impagables.
- Se agudizan los desequilibrios financieros y macroeconómicos a escala global.
- Los gastos militares continúan aumentando para vergüenza de la humanidad. Los EE.UU. imponen al mundo una nueva carrera armamentista y lo mantienen al borde de una guerra mundial de consecuencias impredecibles.
- Se mantienen las divergencias en la zona euro y no cesan los anuncios de nuevos Brexit.
- Se paralizan o ralentizan por el trumpismo los Megaacuerdos regionales a pesar de que fueran concebidos por Washington como instrumentos geopolíticos para garantizar el apoyo y subordinación de sus aliados en la competencia con China y Rusia.
- El “aislacionismo” de los EEUU del “America first” lleva al mundo a una guerra comercial de consecuencias impredecibles.
- El dólar estadounidense sin valor intrínseco[17] y cada vez menos confiable, sigue siendo la moneda de referencia global. Aparecen nuevas monedas –respaldadas por oro –y criptomonedas con o sin respaldo de valor real, emitidas o no por estados nacionales[18], que amenazan con desplazar al dólar, que solo se mantiene como divisa preferente por las ingentes cantidades del mismo en poder de sus acreedores. El petrodólar se ve cada vez más amenazado por otras monedas
- Se cambian en el mundo empleos a tiempo completo por trabajos precarios, y el trabajo vivo se sustituye por el trabajo de robots en lo que ha dado en llamarse desempleo tecnológico que pone en peligro… el propio empleo y con ello la propia reproducción del capital.
- Se agrava la desnutrición que alcanza a unos 800 millones de habitantes de un planeta en el que viven algo más de 7,500 millones”[19].
Todo lo anterior incrementó la xenofobia, los discursos antiinmigrantes y el rechazo a los mismos aunque también los cuestionamientos al neoliberalismo mismo, a la paralización del proceso de globalización y al inicio de la desglobalización, aunque todo encadenado con nuevas burbujas[20] (incluyendo las de las “criptodivisas”) sobre la base de una economía basada en un eslogan publicitario: “Hacer a los EEUU grande nuevamente” (Make America great again) que de hecho reconocía el declive de la potencia y lo inalcanzable que se había hecho el “sueño americano, el American dream, para sus ciudadanos.
Desde las intervenciones y anuncios electorales habían sido expuestas por el candidato a presidente sus “virtudes”: total ignorancia sobre temas científicos, globales y en general intelectuales, racismo y autoritarismo, arrogancia y narcicismo, vocación por la pomposidad, la mentira y la misoginia. A pesar de ello, Donald Trump resultó electo.
Dos grandes problemas debía resolver el presidente, de manera inmediata: el primero, la división al interior de su país, exponenciada por sus declaraciones; el segundo, recobrar la capacidad de liderazgo global de los EE.UU. Pero las agresiones del líder tanto a sus aliados –incluyendo a los de Europa, Japón y América Latina, como a los que no lo son de Asia, África o el Medio Oriente–, lo impidieron. Ninguno fue resuelto y se agravaron. El primero por el uso continuo de mensajes de odio lanzados por el presidente, en general contra los inmigrantes y en particular contra los latinos. El segundo, por el irrespeto de Trump y su administración a acuerdos, convenios y normas del derecho internacional, lo que incluye el tratamiento prepotente y despectivo a sus aliados y la injerencia en los asuntos internos de los mismos.
Y la economía de fantasía trumpeana se fue debilitando como consecuencia del proteccionismo, en especial frente a China, que dio inicio a una guerra que comenzó manifestándose como comercial, cambiaria y tecnológica (Huawei) de consecuencias todavía imprevisibles. Los pronósticos de crecimiento de los organismos internacionales para 2020 que ya con anterioridad preveían un descenso económico global consideraban su agravamiento como consecuencia de la misma. Las medidas adoptadas por la administración estadounidense no tomaban en cuenta que las grandes empresas transnacionales operan en todos los continentes, en multiplicidad de países y forman cadenas productivas de subcontratación, externalización, tercerización, relocalización… por lo que una misma empresa, aprovechando las llamadas “ventajas competitivas” puede, por ejemplo, construir desde un teléfono hasta un automóvil o un avión cuyas partes se fabrican en diferentes países por una o distintas empresas que terminan ensamblándose en uno u otro país por lo que, ni la producción en la actualidad es “nacional”, ni el pago de aranceles una y otra vez al atravesar partes y piezas cada frontera, con los consiguientes incrementos en el costo de los bienes producidos, puede beneficiar de ninguna manera al consumidor final.
También el proteccionismo norteamericano frente a otros socios comerciales obligaba a estos últimos a adoptar contramedidas para la defensa de sus intereses “nacionales”. Lo anterior debilitó los lazos y la confianza en las relaciones tanto con la UE como con India, Japón, América Latina y Australia. La relocalización industrial que Trump pretende revertir con el proteccionismo provoca reacciones legítimas de los perjudicados que enrarece las relaciones y hasta debilita los lazos entre socios tradicionales. No puede obviarse que la creación de empleos (no solo en EE.UU.) tiene que ver con la introducción de nuevas tecnologías y ésta con la calificación y recalificación de la fuerza de trabajo. La producción competitiva en la actualidad tiene que ver tanto con los niveles salariales (lo que EEUU no puede resolver) como con la introducción de cambios tecnológicos que potencian la productividad y estos cambios, como regla, requieren de poca –o muy poca –fuerza de trabajo, aunque de alta calificación, por lo que no contribuye a la masiva creación de empleo.
La re-localización industrial y el retorno a los EE.UU. de empresas transnacionales siempre dependerá de los análisis políticos, económicos, sociales y tecnológicos que necesariamente preceden a las inversiones que realizan las grandes empresas y garantizan a sus ejecutivos y accionistas la viabilidad de las mismas. En condiciones de una economía global, introducir restricciones al trasiego de partes y piezas entre los diferentes componentes de las redes de producción y distribución solo aumentaría costos y desempleo en lugar de crear empleos.
Los cimbronazos de las bolsas en la semana del 12 al 16 de agosto de 2019 pueden considerarse el preludio del fin del magro crecimiento de la economía (de los EEUU y global) alcanzado luego de los peores momentos de la crisis iniciada en 2007-08.
La política exterior de la administración Trump agravó todos los conflictos regionales y aun creó nuevos como en el Mar de China, el Golfo Pérsico y Venezuela.
La política aislacionista y también provocadora de la administración Trump ha creado un antagonismo difícil de salvar entre los Estados Unidos “estado-imperio” (necesariamente globalista y globalizador) con su cohorte de estados vasallos y siervos, y los Estados Unidos “estado-nación” (proteccionista y del America first) que perjudica a sus satélites.
La pérdida de la hegemonía y del predominio imperial en una dinámica global en la que el eje geopolítico y, por consiguiente, las más importantes oportunidades estratégicas de desarrollo se desplazan hacia Asia, hace que, de manera reiterada, los EEUU recurran a mecanismos extraeconómicos (como las “sanciones”, incluidas a empresas como Huawei por poseer un desarrollo tecnológico –las 5G– que las empresas norteamericanas no poseen, “multas” y amenazas militares, que incluye la de bloqueo naval a un país soberano y miembro de la ONU, Venezuela) y aún declaraciones ridículas (como las relacionadas con la compra de Groenlandia, las amenazas a Irán, China y hasta a sus socios como la imposición de aranceles al vino de Francia o al aceite de Oliva de España), más parecidas la mayoría a “faroles” de mal jugador de póquer que al accionar de un presidente en funciones, que deterioran todavía más la imagen de los EEUU como actor global lo que no es poco por tratarse del país que todavía ocupa el primer lugar entre las grandes potencias.
Es todavía prematuro pronosticar los efectos multiplicadores de la pandemia del coronavirus sobre la crisis de la economía global, el neoliberalismo y el capitalismo. Probablemente contribuyan más al análisis –en tanto demuestran la ausencia de propuestas de soluciones reales– las declaraciones del Ministro de Economía y Energía de la RFA, Peter Altmaier[21], cuando en entrevista para Spiegel declarara que la nacionalización (no masiva y de manera temporal) de grandes compañías “de importancia para el estado” podría ser la solución para la actual crisis global.
Por supuesto no señaló el ministro que la “solución” por él planteada no rebasa, no puede rebasar, el intento de recuperar los niveles del Dax alemán de junio de 2016 y que la participación del estado se limitaría a aportar los recursos para salvar a las empresas de la quiebra. Soluciones como esas son solo una manifestación más de la crisis sistémica del capitalismo –que es también crisis de ideas– que incluye tanto la incapacidad de comprensión, como la de encontrar soluciones a sus problemas[22], frutos legítimos de las leyes del modelo y del sistema mismo, como también lo es la incapacidad de la teoría económica “oficial” de resolverlo.
Marx previó que las crisis periódicas eran la forma de regulación y desarrollo del capitalismo, también previó que “un modo de producción no es sustituido por otro hasta que no haya agotado todas sus posibilidades”. La crisis actual, como hemos visto, parece decirnos que el capitalismo agotó todas las suyas situando además a la humanidad al borde de la extinción. Ello nos deja ante la disyuntiva de “Socialismo o barbarie” que nos legara Rosa de Luxemburgo y ante el reto de continuar la obra de Marx teorizando y construyendo el socialismo.
[1] Agrupa a los directores ejecutivos de casi doscientas megaempresas, entre las que se encuentran Apple, Amazon, GM, IBM, Johnson &Johnson, JP Morgan, Walmart…
[2] Ver al respecto: «A New Purpose for the Corporation», Fortune, September 2019.
[3] Farhad Manjoo. The New York Times, 24 de agosto de 2019.
[4] Ver: Los felices 90. La semilla de la destrucción (2003) de Joseph E. Stiglitz.
[5] La obra en cuestión se tradujo al español como: El Imperialismo, fase superior del capitalismo, con lo que se introducía además la idea de que no habría ninguna luego de esta fase, que sería “la última”. Sin embargo, la traducción correcta de la palabra del ruso antiguo en el que V. I. Lenin escribió la obra sería “novísima” por lo que el título mismo debió ser: El imperialismo, novísima etapa de capitalismo.
[6] Sistémica pues es crisis de la economía real ya que la demanda solvente es incapaz de asimilar los volúmenes que la industria puede producir; del sistema de divisas, porque está basado en monedas Fiat en las que a pesar del su significado es imposible confiar; financiera, porque el sistema funciona sobre la base de “derivados financieros” de dudosa conversión en activos reales y porque la deuda de los países centro del sistema supera, con mucho, su capacidad de pago; energética, porque la producción es altamente contaminante y depredadora del ambiente; alimentaria, pues sitúa al mundo al borde de la hambruna de parte importante de sus habitantes por la escasez relativa de alimentos en un mundo que dispone de todos los recursos para que estos sean abundantes; ambiental, por el acelerado deterioro del medio ambiente como consecuencia del uso indiscriminado –y gratuito –que hace el “homo economicus” de la naturaleza; es crisis, por último, de ideas, pues la economía oficial no es capaz de comprender la unicidad y a la vez la multiplicidad de crisis como lo que son, resultado del funcionamiento de las leyes del modelo y del propio sistema capitalista..
[7] Hay aquí, por supuesto, un problema teórico no resuelto por el pensamiento marxista contemporáneo y tiene que ver, esencialmente, con la “teoría del valor” en las condiciones contemporáneas. Su análisis rebasa los objetivos del presente trabajo.
[8] Neoliberales hay “Ortodoxos”, Heterodoxos” y “Reguladores” que van desde M. Friedman y el “capitalismo de accionistas” ahora repudiado, hasta Misses y Von Hayek y el “capitalismo regulado” antes repudiado; Neokeynesianos como Stiglitz que propone un “capitalismo progresista” y políticos norteamericanos progresistas como E. Warren que proclama el “capitalismo responsable” y como B. Sanders que se declara “socialista”
[9] Según: BBC News, 5/12/2019.
[10] Aunque es prácticamente imposible calcular cual es el volumen actual de la economía especulativa, todas las estimaciones lo sitúan en más de cien veces lo producido en bienes y servicios no financieros (economía real). Los altos beneficios que se producen en la misma tienen un doble efecto: 1) Concentra la riqueza lo que aumenta la desigualdad y 2) La reducción de la inversión productiva disminuye el empleo, en particular el de los “cuellos azules” y la clase media.
[11] Según: Martín Abeles, Esteban Pérez Caldentey y Sebastián Valdecantos (editores), Estudios sobre financierización en América Latina, Libros de la CEPAL No. 152 (LC/PUB.2018), Santiago, (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2018. Pág. 187
[12] Compárese con lo que se hace en la de 2020, supuestamente provocada por la pandemia del Coronavirus
[13] J. E. Stiglitz, “El precio de la desigualdad”, Ediciones Taurus, Venezuela, Agosto de 2013, Pág. 25-26.
[14] Es el capitalismo que tiene como rasgos principales sus magros ritmos de crecimiento, el abandono de la esfera productiva como fuente principal de ganancias pero al mismo tiempo la dilapidación de recursos , incluidos los que utiliza para la producción de armamentos, lo que lleva al agotamiento de las disponibilidades del planeta y la destrucción del medio ambiente. Sigue siendo capaz de producir mercancías en “exceso” (lo que acelera la tendencia al descenso de la tasa de beneficios) por lo que se ve obligado por la competencia a introducir la ciencia y la tecnología como fuerza productiva directa a la producción, lo que incide negativamente sobre la reproducción del sistema de muy diversas formas, siendo la más evidente el impacto sobre el empleo y, por consiguiente, sobre la demanda y la realización. Para maximizar las ganancias, hace de la especulación financiera su actividad fundamental.
[15] En realidad un término geopolítico y no geográfico, repetido hasta la saciedad por tirios y troyanos las más de las veces sin advertir la diferencia. La lectura más generalizada considera a “Occidente”, y sin mencionarlo a EEUU y sus aliados y socios; otra lectura más atenta incluiría a EEUU y sus estados vasallos y siervos. Ni en estas ni en otras “occidente” tiene que ver con el occidente geográfico.
[16]Cierto que el capitalismo transnacionalizado no tiene un centro único, cuenta, sin embargo, con instituciones como el G7, el G20, la OMC, el Foro de Davos, los cientos o miles de universidades y tanques de pensamiento (thinktanks) que reciben financiamiento de las grandes corporaciones, los comités de expertos que negocian los acuerdos comerciales y no comerciales, el pentágono y otras estructuras militares similares que como la OTAN, conforman un entramado global de instituciones a su servicio y que programan, coordinan y defienden sus intereses. El fracaso de la globalización y del neoliberalismo provocó, sin embargo, un disenso en “Occidente” entre nacionalistas (Trump, Johnson –Brexit y otros en Europa) y globalistas (Merkel, Macron – UE) que amenaza con desatar una guerra económica (iniciada por Trump como arancelaria) entre socios y también un enfrentamiento geopolítico, con mismos actores (EEUU, UE, China, Rusia, India, Irán) pero agrupados de manera diferente en dependencia de si el ocupante de la “Casa blanca” es un “nacionalista” o un “globalista”.
[17] Como es conocido, luego de que fuera decretada por EEUU la no convertibilidad del dólar norteamericano en 1971, el FMI y todo el sistema monetario internacional, basado en el oro y en un dólar “tan bueno como el oro”, dejó de tener base real. A partir de entonces y “desmonetizado el oro” la primera de las funciones del dinero, aquella sin la cual las otras no pueden ser cumplidas, la de ser “Medida de valor”, se realiza por dinero fiduciario, sin valor y sin representar valor en ninguna magnitud. De este “gazapo” no se ocupa la “Economía oficial”.
[18] Entre las que se encuentran El Petro, emitida por Venezuela, la propuesta del cripto rublo, o los proyectos de criptomonedas chinas VeChain, NEO, Qtum.
[19] Casals, J. “Del caos de la globalización a la globalización del caos” Ponencia presentada en el evento científico ISRI 2018”
[20] Como no fuera la retórica trumpeana, nada justificaba el incremento y los reiterados records del Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, ni toda la exuberancia irracional iniciada luego de la crisis de 2008 que continuó tras la asunción de Trump y sus medidas proteccionistas y llegó hasta la “semana negra” de marzo de 2020.
[21] Según Sputnik, 15/03/2020
[22] Un análisis más detallado al respecto puede verse en: Casals, J. “La teoría económica, el marxismo y la integración latinoamericana” en Política Internacional, ISRI – MINREX, No. 8, julio – diciembre, 2008.
 Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba